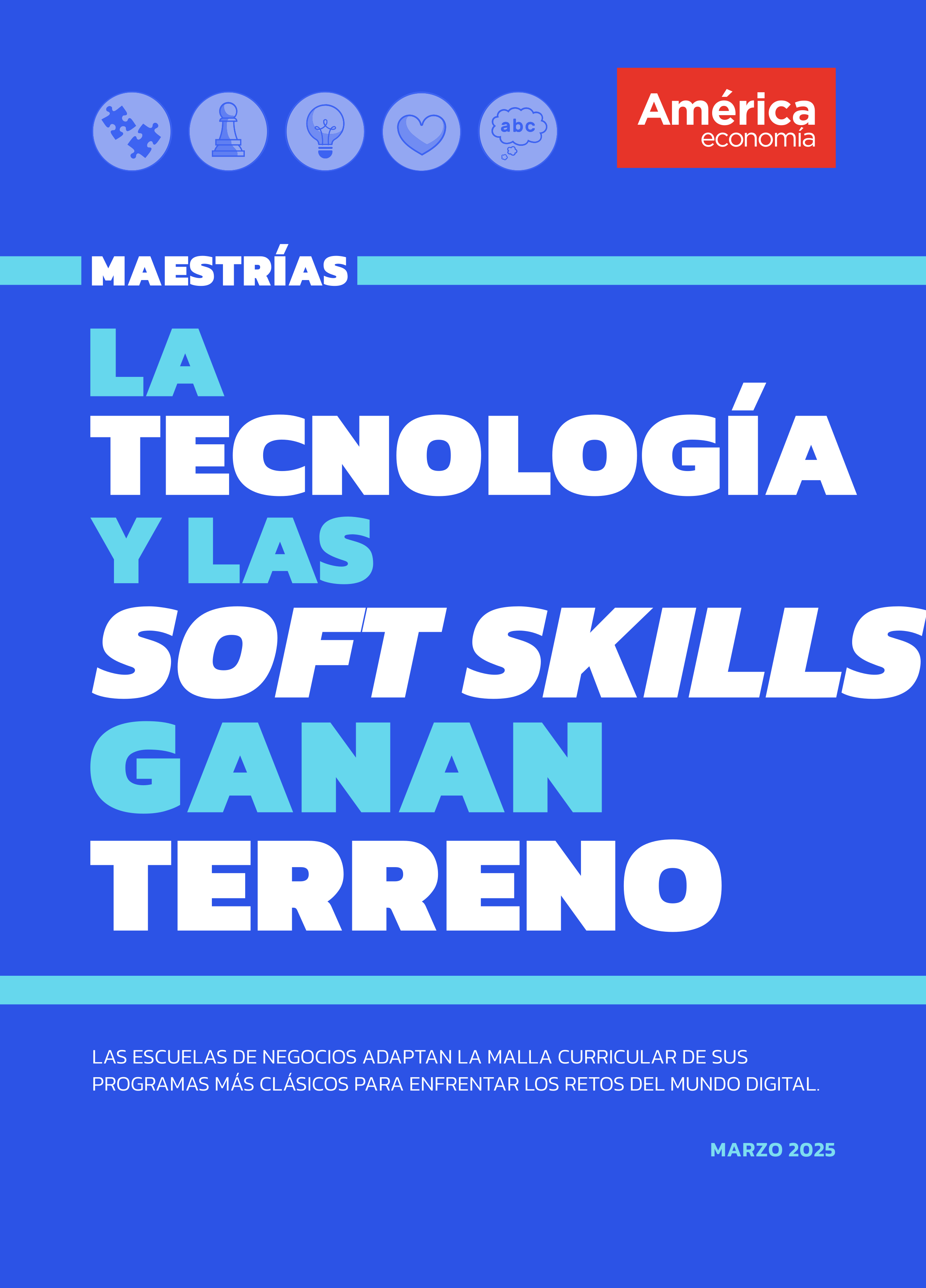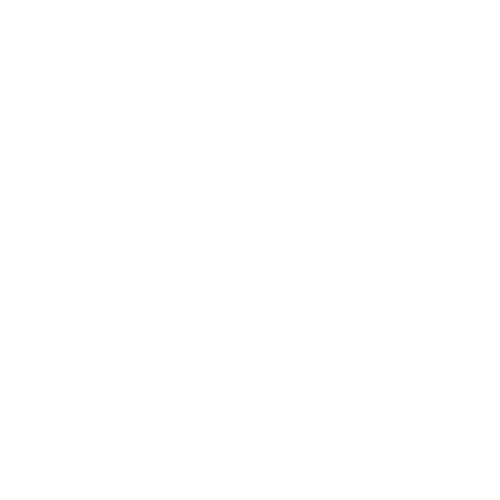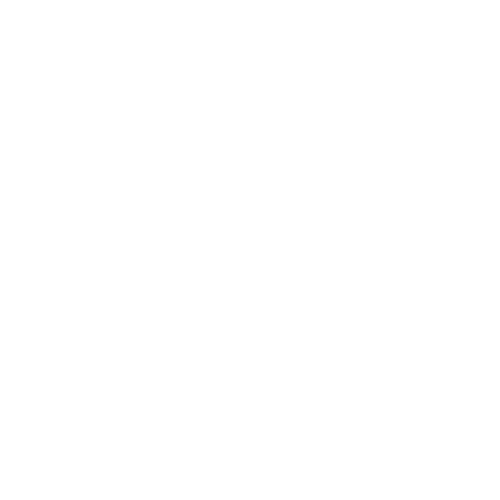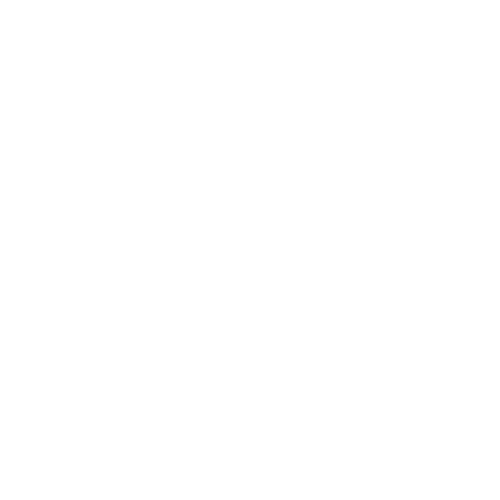Tomografía computarizada evidencia una de las más antiguas víctimas de de cáncer de mama y mieloma múltiple.
Cuando se habla de cáncer solemos pensar que se trata de una enfermedad moderna, una consecuencia de nuestro estilo de vida o malas prácticas en el presente. Sin embargo, el cáncer no es ni siquiera exclusivo de los humanos, también la sufren los animales. Es muy probable que ya los neandertales y los dinosaurios la padeciesen.
Las descripciones más antiguas sobre casos de cáncer en los humanos se remontan al antiguo Egipto. De acuerdo con la American Cancer Society existe evidencia en manuscritos antiguos de tumores fosilizados en momias humanas.
Aunque la palabra cáncer aún no era utilizada, la más antigua descripción de la enfermedad data de cerca de 3,000 años a.C. Está en el Papiro de Edwin Smith y es una copia de un texto egipcio antiguo en cirugía del trauma. En él se describen ocho cajas de tumores o úlceras del pecho tratadas por la cauterización con una herramienta llamada el simulacro de incendio. La descripción agrega que no hay tratamiento para la condición.
Esta enfermedad llamada cáncer por primera vez por el médico griego Hipócrates (460-370 a.C.) tiene un nuevo hallazgo en la evidencia histórica de la misma. Cuatro momias fueron descubiertas tras excavaciones en la necrópolis de época faraónica de Qubbet el Hawa, en el actual Asuán Egipto. Los resultados han sacado a la luz los dos casos más antiguos de cáncer de mama y mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea conocido en la actualidad.
El equipo de investigación describió que las fechas en que murieron estarían en torno al 2000 a.C. para la mujer con cáncer de mama y 1800 a.C. para el hombre con mieloma múltiple. Ambos pertenecieron a la clase dirigente o, al menos, acomodada, de las familias de los gobernadores egipcios de Elefantina.
Los investigadores han utilizado la técnica de la tomografía computarizada (TAC). Ésta obtiene mejores resultados en el análisis de momias que los métodos tradicionales, los cuales siempre conllevan una pérdida de la integridad del paquete funerario, con destrucción al menos parcial de los vendajes y de parte de la momia. Esta técnica permite conocer, de manera precisa, tanto el interior como los más pequeños detalles de los vendajes y de los métodos de embalsamamiento.
Es una técnica de imagen especial, derivada de la aplicación de los rayos X. El receptor de la radiación que atraviesa el cuerpo está conectado a una computadora y envía los datos recibidos (sin necesidad de revelar una placa). La computadora del TAC analiza los datos y asigna una escala de gris a cada pixel en función de la radiación. El resultado es la imagen de una parte del cuerpo.
Las imágenes de las momias se obtuvieron en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Asuán mediante un escáner capaz de realizar 124 cortes tomográficos de manera simultánea, con una precisión elevada. El estudio de los restos ha permitido confirmar el diagnóstico y verificar que se trata de los dos casos más antiguos de los conocidos hasta ahora en el mundo.
De igual manera, las otras dos momias fueron analizadas con la misma técnica. En este caso momias completas de Baja Época. “Ambas conservaban sus espectaculares sudarios de cuentas de fayenza de múltiples colores que hasta reproducen una máscara. Las momias de este periodo conservan de manera excelente sus estructuras corporales y se puede conocer de manera muy precisa el rostro”, explicó Miguel Cecilio Botella López, catedrático del departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR), quienes también fueron parte del equipo de investigación.
Una es de un niño de nueve años aproximadamente y la otra una joven adolescente, pero no se encontraron huellas de enfermedad alguna, por lo que se estima como causa de muerte más probable para ambos un proceso infeccioso agudo, ya que estas enfermedades se resuelven en poco tiempo con la curación o con la muerte y por eso no dejan señales en los huesos, explica la UGR en un comunicado.
Imagen: Patricia Mora Photography