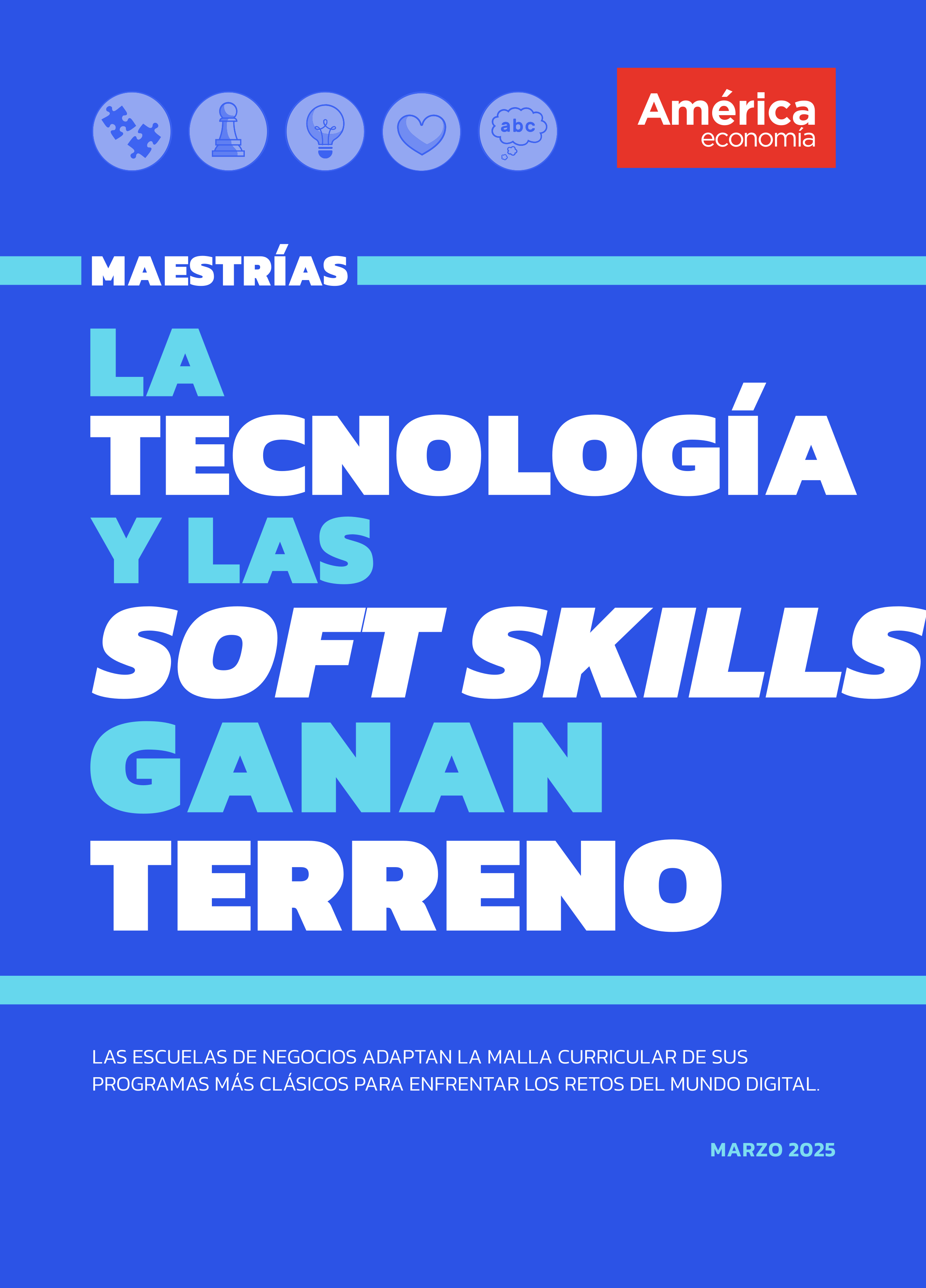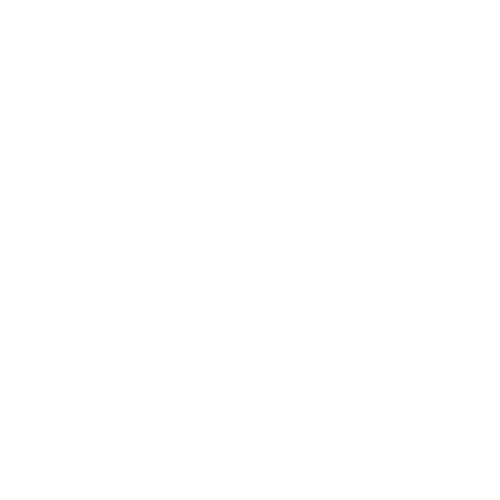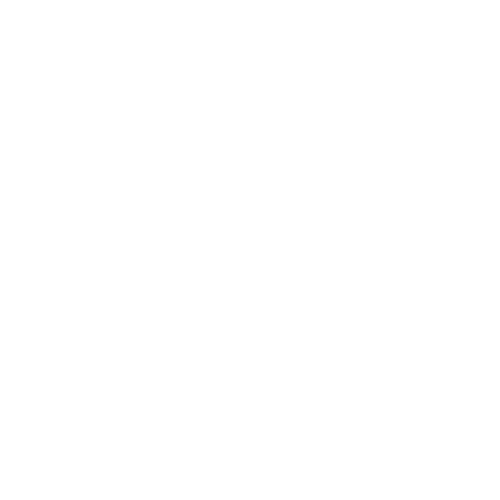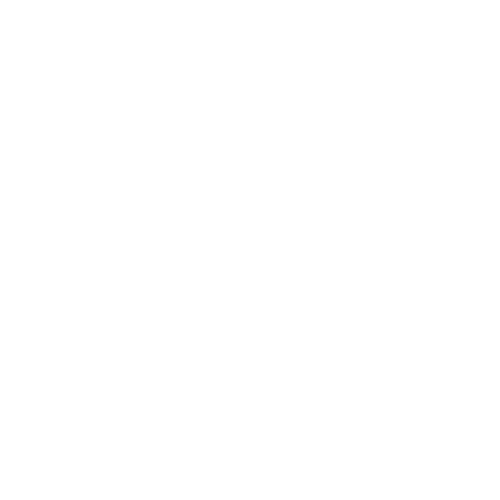¿Qué tan diferente podría ser la política hacia Europa del nuevo gobierno de Ángela Merkel?
Quienes creen probable un cambio en esa política, han apelado en forma reiterada a nuestra paciencia. Primero nos sugerían esperar hasta la realización en Septiembre de 2013 de elecciones generales programadas en Alemania. Pero esas elecciones no produjeron uno de los dos desenlaces que habrían permitido la formación temprana de un nuevo gobierno (es decir, una mayoría en solitario de la Democracia Cristiana, o que el Partido Democrático Liberal transpusiera el umbral del 5% de los votos, lo cual le habría permitido seguir siendo parte de un gobierno de coalición).
Luego entonces había que seguir siendo pacientes, y esperar hasta la formación de una nueva coalición de gobierno. Ello ocurrió en Diciembre pasado, pero ahora algunos sugieren que deberíamos esperar a que se despejen los nubarrones nacionalistas que penden sobre las elecciones para el Parlamento Europeo en mayo de 2014. Sólo entonces sabremos que tanto (o que tan poco), estaría dispuesta Ángela Merkel a transitar por el camino que le sugieren diversos interlocutores.
¿Cuál sería ese camino? Parece haber acuerdo entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, y el socio de su nueva coalición de gobierno (el Partido Socialdemócrata), en que los superávits comerciales y la relativa escasez de demanda en Alemania crean externalidades negativas para Europa y el resto del mundo. Por ello la Comisión Europea le ha recordado que su mandato incluye velar por reducir los desequilibrios económicos en la Unión Europea, y que estos se producen no sólo cuando un Estado padece elevados déficits fiscales o comerciales, sino también cuando tiene superávits comerciales elevados y sostenidos (específicamente, por encima de 6% del producto). Ante la respuesta airada de algunos de sus políticos, el diario alemán “Der Spiegel” mencionó que “olvidan que ellos mismos se han dado la regla de vigilar los superávit comerciales desmedidos”.
Podría argumentarse que esos superávits son el resultado de la mayor productividad de la economía alemana, y que su reducción podría beneficiar a terceros antes que a sus socios dentro de la Unión Europea. Pero hay antecedentes que permiten dudar en parte de esos argumentos. De un lado, según datos de la revista “Política Exterior”, la Unión Europea representa alrededor de 70% del comercio exterior alemán, y 85% del superávit comercial que obtiene.
Antes del euro, de otro lado, Alemania no tenía superávits comerciales ni remotamente parecidos al 7% del producto (como el que obtuvo en 2012): en la década del 90 estos solían ser menores al 1%. Una razón para ello era que un superávit comercial sostenido solía inducir una revaluación de la moneda nacional (el Marco alemán), reduciendo (cuando menos temporalmente) la competitividad de las exportaciones alemanas. Cosa que no ocurre desde la creación de una moneda y un Banco Central comunes, instrumentos cuya gestión parece haber beneficiado fundamentalmente a países como Alemania. Ese es uno de los hechos que soslaya una narrativa de la crisis que rememora la fábula de la hormiga frugal y la cigarra pedigüeña. Porque si bien hay no poco de verdad en esa narrativa (sobre todo en el caso de Grecia), esta ignora también que en su momento la banca y el gobierno alemanes no tuvieron reparos en financiar el dispendio (contribuyendo por ejemplo a crear una burbuja inmobiliaria en España).
No es casual que esos reparos por parte del gobierno alemán surgieran recién cuando se discutía la posibilidad de que los bancos alemanes más expuestos a deudas como la griega, fueran objeto de supervisión por parte de una entidad paneuropea. Por eso Markus Kerber (director ejecutivo de la Federación de la Industria Alemana), sostenía en un artículo del “Financial Times” publicado en plena campaña electoral, que los líderes políticos de su país “Son muy conscientes de la necesidad de que Alemania juegue un papel mayor en la política europea y mundial”. En principio eso supondría cuando menos tomar acción respecto a las externalidades negativas antes mencionadas (reduciendo el superávit comercial e incrementando la demanda interna).
Algunas de las medidas acordadas para la formación del nuevo gobierno de coalición apuntan tímidamente en la dirección descrita (por ejemplo, la creación de un salario mínimo de 8.50 euros por hora). Pero si los antecedentes nos sirven de guía, probablemente haríamos bien en no esperar cambios dramáticos en materia de política económica o exterior del tercer gobierno consecutivo que presidirá Ángela Merkel.