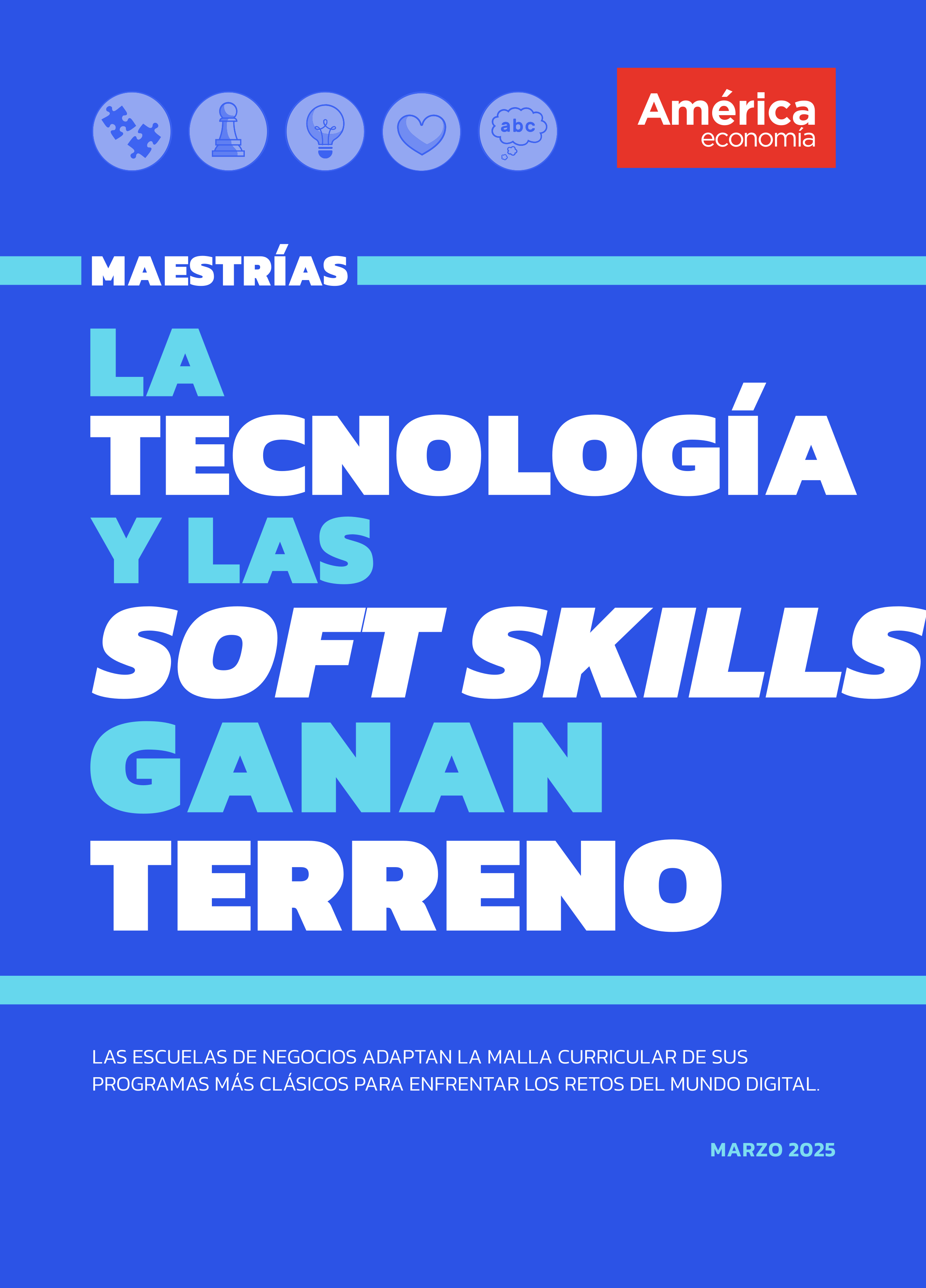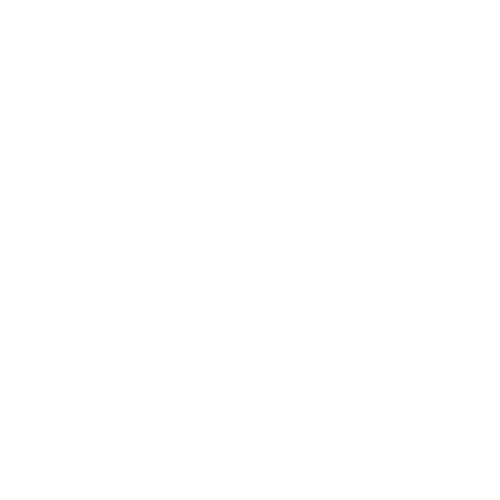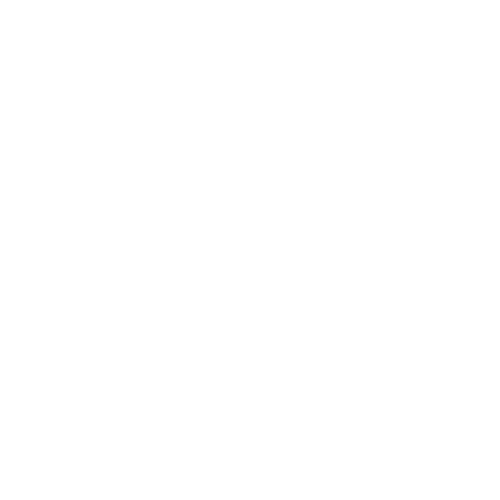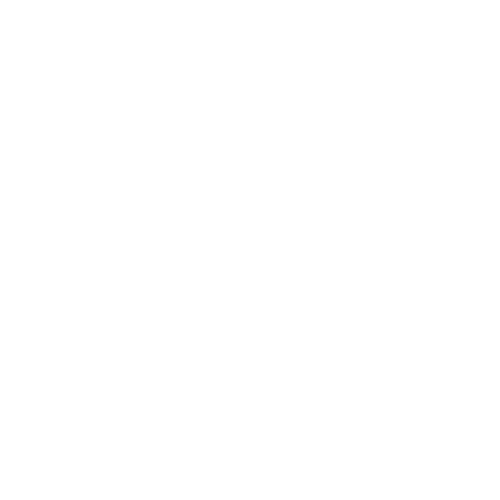Un análisis de la calidad de la educación superior en el país, en base al estudio de casos particulares: La UVM, UNITEC e ICEL.
A pesar de ser una de las 15 mayores economías del mundo y tener acceso preferente al mercado norteamericano, México sigue teniendo dificultades para atender a algunas de las necesidades básicas de sus ciudadanos.
Pero hay también buenas noticias: aunque un 50% de los mexicanos continúen padeciendo algún tipo de pobreza, la histórica brecha entre ricos y pobres ha disminuido en los últimos tiempos, y un número cada vez mayor de jóvenes mexicanos exige ahora tener acceso a la enseñanza superior.
Según Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior deMinisterio de Educación, el porcentaje de estudiantes de renta baja que ingresan en la enseñanza superior ha aumentado en los últimos años. Aunque en 2004 sólo cerca de un 13% del total de alumnos fueran de renta baja, ese número alcanzó el 20% en 2008.
En realidad, muchos de esos nuevos alumnos son "pioneros", un término usado por Manuel Gil Anton, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, para referirse a los mexicanos que son los primeros de sus familias -o incluso de las ciudades pequeñas de donde proceden- en poner un pie en el aula de una universidad.
El Gobierno aún es, con diferencia, el principal proveedor de enseñanza superior en el país, siendo responsable de dos millones de estudiantes, o un 67% del número total de matriculados (cerca de tres millones de alumnos). Sin embargo, desde principios de la década de los 80, el Gobierno ha restringido la creación de más barreras en algunas carreras tradicionales con el argumento de que México ya tenía muchos abogados, graduados en empresariales y contables. En lugar de eso, creó nuevas escuelas técnicas y universidades, algunas de las cuáles están medio vacías.
Pero para la mayor parte de los mexicanos que hoy quieren hacer un curso superior -y para sus familias y sus círculos sociales-, las carreras tradicionales son las únicas en las que vale la pena entrar.
Esto significa que esos posibles alumnos tendrán que competir con candidatos con mayor poder adquisitivo y mejor preparados para las nuevas plazas disponibles en las universidades públicas.
Aunque el dinamismo del sector público se haya intensificado en los últimos cuatro años, la demanda es muchas veces superior a la oferta. Según Anton, la mayor parte de los pioneros tiene dos opciones: renunciar a entrar en la universidad o intentar matricularse en universidades que absorben la demanda, es decir, que ofrecen acceso a estudiantes no cualificados para otras instituciones.
En respuesta a esa situación, instituciones privadas con fines de lucro -enfocadas en los segmentos de renta baja de la población- han abierto sus puertas por todo el país y han llenado una laguna social que había dejado el Gobierno y están produciendo retornos financieros significativos.
Instituciones como la Universidad ICEL, Insurgentes, Univer y Londres fueron creadas por emprendedores o profesores universitarios que vieron una oportunidad para llenar el vacío de ofertas en el área de la enseñanza que no está cubierta por el Gobierno o por las universidades privadas, que se ocupan principalmente de los segmentos más acaudalados de la sociedad.
Las nuevas universidades accesibles ofrecen licenciaturas a precios económicos y, a veces, maestrías a precios bajos, algunos a partir de 1.500 pesos al mes (US$ 125).
Esa oportunidad también ha atraído capital internacional al sector. Laureate, por ejemplo, patrocinado por fondos de private equity y uno de los mayores proveedores de enseñanza privada del mundo, ha convertido a México en su mayor mercado, enfocándose de forma prioritaria en sectores de la clase media baja.
Aunque el crecimiento de las matrículas en el sistema universitario privado, en general, sea respetable -un 6,6% al año entre 1997 y 2009-, hay dudas en cuanto a la calidad de las nuevas propuestas educativas. Escuelas serias como Laureate ofrecen cursos valorados por el mercado, pero no se puede decir con seguridad lo mismo respecto a instituciones menores que surgieron aquí y allá.
Solo una pequeña parte de ellas está acreditada apropiadamente, y hay quien duda de la sostenibilidad de su modelo de negocios y de la posibilidad de que sus graduados consigan empleo en el sector formal.
El desafío del sector privado, por tanto, consiste en ofrecer una enseñanza que sea accesible a los estudiantes y, al mismo tiempo, valorada por el mercado de trabajo. Las instituciones capaces de ofrecer las dos cosas tienen mucho que ganar. Sin embargo, crearse una buena reputación lleva su tiempo.
El sector privado hizo sus primeras incursiones en el sistema de enseñanza superior de México a mediados de los años 30, época en que estaba teniendo lugar un intenso debate sobre el papel de las universidades públicas. Según Adrián Acosta Silva, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, el legendario presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940) defendió la idea de que la educación pública debería ser una herramienta que hiciera avanzar los ideales socialistas de la Revolución Mexicana de 1910-1917.
En medio de los debates, varios estudiosos que habían propuesto un papel más liberal para la enseñanza superior -o que simplemente querían más independencia-crearon las primeras instituciones privadas del país, de las cuáles la pionera fue la Universidad Autónoma de Guadalajara, creada en 1935.
En los siguientes 40 años se crearon 13 universidades privadas, entre ellas instituciones de nivel internacional como el TEC de Monterrey, y que tenían como objetivo principal impulsar el proceso de industrialización de México y apoyar la comunidad empresarial aún incipiente. Por mucho que esas escuelas hayan sido beneficiosas para la economía mexicana, sólo habían pasado por ellas menos de 100.000 estudiantes hasta principios de los años 80.
Según Imarú Arias Ramírez, director de nuevos productos de la Universidad del Valle de México (UVM), las crisis económicas que asolaron América Latina en los años 80 prácticamente congelaron los gastos en educación durante muchos años. La producción nacional creció de manera sustancial a finales de los años 80 y durante los años 90, a pesar de la recesión de 1994-1995 producida por la crisis cambiaria mexicana (Efecto Tequila).
Pero las universidades públicas no consiguieron atender la demanda creciente de la enseñanza de nivel superior, que preparó el camino para la creación de incontables instituciones privadas. Hace poco tiempo que el Gobierno federal aumentó la inversión en la enseñanza superior. Sin embargo, el gasto total en el sector representa sólo un 0,65% del PIB, por debajo de la meta del 1% establecida por la Ley General de la Educación.
Según estadísticas de la Unesco, la cobertura total de las universidades públicas y privadas combinadas alcanzó un modesto 28% en 2010, una cifra minúscula comparada con el 73% de Argentina y el 50% de Chile (la cobertura es igual al número de estudiantes universitarios actualmente matriculados, independientemente de la franja de edad, dividido por el número total de mexicanos en edad universitaria, es decir, de 19 a 23 años). Eso indica un potencial de crecimiento enorme, si la economía mexicana continúa creciendo.
Según Carlos Iván Moreno, asesor del Ministerio de Educación, si el Gobierno Federal consigue sostener el crecimiento del número de matrículas de los últimos dos años lectivos a lo largo de la década actual (cerca de 160.000 nuevos alumnos al año), el número de alumnos matriculados debería llegar a casi un 50% en 2020. Sin embargo, para llegar a ese nivel, México tendrá que seguir dependiendo del sector privado para alcanzar, por lo menos, un tercio del crecimiento esperado.
La cuestión del reconocimiento
Como el Gobierno depende del sector privado para proporcionar escuelas de enseñanza superior a un segmento tan grande de la población, la regulación del sector no es prohibitivamente onerosa. En realidad, la acreditación no es obligatoria en las instituciones de enseñanza superior de México. Eso se debe a un derecho garantizado por la Constitución que permite la gestión de la enseñanza sin la interferencia del Gobierno.
En consecuencia, el Gobierno puede reconocer las instituciones de enseñanza superior, pero no puede obligar a las instituciones a adherirse a sus patrones. En realidad, hoy en día sólo cerca de un 10% de programas académicos privados tienen el reconocimiento del Gobierno, según información de la revista Fortuna.
El Ministerio de Educación Pública reconoce una institución a través del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). El RVOE es concedido a carreras específicas, y no a instituciones en general. Por lo tanto, es posible, y común, que una universidad ofrezca una amplia variedad de especializaciones, maestrías y doctorados, de los cuáles sólo uno o dos tengan el RVOE.
Una de las exigencias más importantes consiste en tener un cierto porcentaje de profesores a tiempo completo, lo que representa un gasto muy elevado para universidades y empresas. Los beneficios, espacio para oficina y gastos complementarios asociados a la contratación de los profesores representan cerca de un 70% de los salarios pagados. Cuando las instituciones de bajo coste buscan maximizar los beneficios y, al mismo tiempo, mantener precios competitivos, se sacrifican los profesores a tiempo completo.
Sabiendo los costes que estos profesores suponen, el Gobierno ha equilibrado las exigencias relativas al número de trabajadores necesarios para incentivar la inversión privada y, al mismo tiempo, mantener patrones razonables de enseñanza. Pero esos patrones contribuyeron a que hubiera una inclinación mayor hacia el área de ciencias sociales.
Las ciencias naturales y otros cursos, que requieren gran atención individual exigen un porcentaje relativamente alto de profesores a tiempo completo (un 30%). Las ciencias sociales, por su parte, no exigen un único profesor a tiempo completo, lo que hace que esos cursos sean mucho más atractivos desde el punto de vista financiero para las universidades.
De los 21.938 RVOE expedidos en junio de 2009, las ciencias sociales y los estudios de administración representaron un 59,6% del total. Los campos que requieren un número mayor de profesores a tiempo completo para la concesión del RVOE aparecen con menor porcentaje: ingeniería, un 18,3%; educación y humanidades, un 13,8%; y ciencias naturales, ciencias de la salud y ciencias agrarias, los restantes 8,3%.
Según lo anterior, el reconocimiento no es obligatorio, y hay instituciones que no tienen ningún curso reconocido por el RVOE. El mayor riesgo para un estudiante que esté buscando un curso sin reconocimiento consiste en el hecho puro y simple de que tal vez no obtenga un título o una licencia profesional, lo que es imprescindible para el ejercicio de la profesión en áreas como derecho, cirugía e ingeniería. Esa situación puede también interferir con la posibilidad del estudiante de obtener una formación aún más elevada, como una maestría o doctorado. Hay otros tipos de reconocimiento.
Así como las empresas privadas llenaron el vacío en la educación pública, las escuelas privadas empezaron también a ofrecer una forma propia de reconocimiento. Por ejemplo, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) es un órgano regulatorio privado para las escuelas de ese segmento. Funciona con patrones que son más exigentes que los del ministerio de Educación Pública.
Sólo algunas pocas universidades de bajo coste pertenecen a FIMPES, que cubre solamente un 16% de los alumnos matriculados en universidades particulares en México. Además, las 109 instituciones de FIMPES (67 acreditadas y 42 en proceso de acreditación) tienen aproximadamente 400.000 alumnos.
Perfiles típicos de las escuelas
Las instituciones privadas que atienden a la población de niveles más bajos de renta necesitan mantener los costes bajos, y ellas lo hacen según uno de los siguientes dos métodos. En primer lugar, recurren a una gestión de coste fijo bastante rígida. No suelen hacer investigaciones, lo que exigiría inversiones sustanciales de largo plazo sin la certeza de obtener rentabilidad.
Además, no suelen ofrecer programas que exijan inversiones sustanciales en instalaciones, como medicina o varios de los programas de ingeniería. Derecho, ciencias sociales y psicología son las especializaciones más solicitadas en esas universidades. A diferencia de sus congéneres más caras, las universidades de bajo coste no ponen énfasis en las disciplinas extracurriculares y las actividades deportivas. Sus instalaciones fueron creadas básicamente para albergar el mayor número posible de alumnos.
En segundo lugar, según lo anterior, esas instituciones gestionan con extrema cautela su principal coste variable: los profesores. Ellas cuentan, en general, con profesores a tiempo parcial, pagados por hora, y evitan así el pago de beneficios elevados no relacionados con el salario y que son típicos de los contratos de empleo a tiempo completo.
En ese sentido, aunque los profesores de las escuelas más caras tengan que tener una formación más elevada que el nivel para el que enseñan -por ejemplo, los profesores del programa de licenciatura deben tener, por lo menos, maestría- no existe ese tipo de exigencia en las instituciones de bajo coste, lo que reduce aún más los costes.
Además de la gestión específica de costes de esas escuelas, las universidades de bajo coste también difieren de las instituciones de mayor prestigio en sus estrategias de marketing y de prácticas. Mientras éstas recurren a la marca y al prestigio para atraer alumnos, las escuelas de bajo coste generalmente se esfuerzan para atender un mínimo de exigencias para conseguir el RVOE. Ellas dependen de alumnos de baja renta -que no están en condiciones de frecuentar una universidad pública y no disponen de los recursos para asistir a una universidad privadas más cara y de prestigio- que no tienen otra opción de enseñanza superior.
Según observó Arias Ramírez, de la UVM, "las universidades de bajo coste dependen del hecho de que el segmento de renta más baja de la población ve en el curso superior la posibilidad de progresar económicamente, lo que es, a fin de cuentas, lo que ellos más desean".
Tres instituciones ilustran las diferentes experiencias educativas por las que pueden pasar los estudiantes y permiten entender mejor cómo las universidades privadas se diferencian de las demás.
La primera es la UVM, cuyo público preferente son los alumnos de las clases media y media alta.
La segunda es la UNITEC (Universidad Tecnológica de México), cuyo público son alumnos de clase media y media baja.
La tercera es la Universidad ICEL, semejante a UNITEC en su propuesta, pero con un mayor énfasis en los alumnos de baja renta.
La UVM cobra a los alumnos en torno a 5.570 pesos (US$ 464) al mes. En general, los padres de esos alumnos también tienen una educación superior. Esto significa no sólo la existencia de un ambiente familiar que estimula el estudio, sino también el poder adquisitivo suficiente para costear los estudios de los hijos. Aunque los alumnos matriculados en escuelas más baratas trabajen, en general, a tiempo parcial, la UVM ofrece una amplia gama de deportes y de programas culturales en el campus. Para proporcionar esa "experiencia universitaria", la institución necesita gastar más en infraestructura para las actividades deportivas, teatros, etc.
En UNITEC, las mensualidades giran en torno a 3.710 pesos (US$ 309) al mes. El perfil del alumno típico es el pionero, es decir, él es el primer miembro de su familia que accede a la enseñanza superior. Por tanto, tal vez carezca de un modelo familiar en esa área. Además, sus padres o hermanos pueden no estar en condiciones de proporcionarle el respaldo económico necesario, lo que lo llevará a recurrir a un círculo más amplio de parientes.
En vista de las circunstancias, esos estudiantes generalmente se muestran bastante animados con la oportunidad de progresar en la vida académica. Ellos gastan más en mensualidad que los estudiantes de instituciones más accesibles, pero no a causa de los campos de fútbol o de los teatros, sino por el prestigio de la escuela, algo con lo que ellos esperan contar para obtener mejores oportunidades de trabajo después de formarse. Si hay ayuda financiera adecuada para que los estudiantes financien ese tipo de educación, escuelas como UNITEC deberían crecer de forma sostenible durante muchos años.
La mensualidad de ICEL varía de 1.432 a 1.868 pesos (US$ 119 a US$ 156). No es raro que un alumno de ICEL provenga de una familia numerosa cuyos padres disponen de recursos limitados. Los estudiantes aquí también son pioneros. Sus padres tal vez sean conductores de taxi y sus madres niñeras. Ellos pertenecen a familias de pocos recursos económicos. Es probable que jamás accedieran a la educación superior si no hubiera opciones accesibles.
Según Sylvie Milverton, directora financiera de UNITEC, los alumnos procedentes de segmentos socioeconómicos más bajos, y que son el público objetivo de esas escuelas más baratas, generalmente tienen pocas expectativas de cursar la enseñanza superior y se muestran agradablemente sorprendidos con cosas básicas como la existencia de profesores puntuales y salas de computadores.En realidad, ellos consideran esas salas como una bonificación.
Los estudiantes de ese segmento planean utilizar la educación recibida para obtener empleos en oficinas, y ocupar posiciones de secretariado o de TI. El potencial de ese segmento es enorme, pero los proveedores serios de enseñanza que tienen como objetivo los estudiantes de baja renta tendrán que esforzarse mucho para proporcionar una educación significativa, y a precios bajos, que sea valorada por el mercado de trabajo en general.
El crecimiento del sistema privado de enseñanza en México ha dado excelentes resultados a sus accionistas. Los gestores de esas universidades hablan de márgenes EBITDA entre un 25% y un 50% y tasas internas de retorno de hasta un 30%. Pero la educación es un bien que genera valor social. Por lo tanto, al evaluar ese sector, se deben tomar en cuenta tanto los ingresos privados como los beneficios que la educación privada superior ha proporcionado a los segmentos de baja renta mexicanos.
Desde el punto de vista puramente cuantitativo, el sector privado contribuyó de forma sustancial a la expansión del sistema de enseñanza superior. Al haberse iniciado con una base mucho menor de 499.455 plazas en 1999, la inversión privada sumó 364.220 plazas a la capacidad general de 2,6 millones en 2008, frente a los 397.737 incorporados en las instituciones públicas en el mismo periodo.
La utilización pura y simple de plazas puede, sin embargo, inducir a error, ya que esa referencia no mide la calidad de la educación proporcionada. Pero es importante porque los alumnos que pagan mensualidades relativamente caras en universidades privadas esperan un retorno de la inversión en forma de mejores oportunidades de trabajo y de salarios más elevados.
Si la calidad de la educación es baja, el valor del diploma obtenido y de las habilidades obtenidas también será baja en el mercado. No hay estadísticas sistemáticas, de momento, que puedan analizar la cuestión de la calidad de las instituciones de precios más accesibles, sobre todo en lo que concierne a los niveles de los salarios y a las habilidades medibles transferidas.
Lo que ya se sabe, sin embargo, es que parece haber una vinculación directa entre la calidad percibida y el coste real del programa educativo: cuanto menor es la mensualidad, menor el conocimiento. La balanza se inclina al otro lado en algún momento en el espectro de precio de las universidades privadas. Creemos que ese momento está definido por los niveles de mensualidades de cerca de 1.240 a 1.860 pesos (US$ 103 a US$ 155).
Por encima del límite de 1.860 pesos (US$ 155) están las universidades privadas enfocadas hacia el segmento de clase media baja, como UNITEC. La institución continúa en el ranking nacional, un factor importante para muchos estudiantes a efectos de mercado, aunque no siempre obtengan todas las acreditaciones. Ellos confían, sin embargo, en que los reclutadores conocen la marca y valoran más su experiencia anterior con los graduados por la universidad que sólo la acreditación.
Los gestores de UNITEC observaron que los salarios pagados el primero año de trabajo a sus graduados son de cerca de 86.600 pesos (US$ 7.000) al año, y que los alumnos suelen esperar seis meses para obtener un empleo a tiempo completo.
Eso coloca a los recién graduados en el extremo más bajo de la franja de salarios de la clase media y, se puede decir, que cumple el objetivo del alumno de mejorar su patrón de vida. La Universidad ICEL, cuya mensualidad está en el límite, produce graduados con salarios iniciales y periodos de búsqueda semejantes, según un gestor.
Las instituciones que cobran mensualidades inferiores a 1.860 pesos (US$ 155) al mes no aparecen, en general, en los rankings y su nombre no goza de mucho prestigio entre los reclutadores y el público en general. Además, su nivel de reconocimiento es escaso. Según Roberto Rodríguez Gomes, investigador de la UNAM, esas instituciones son descritas con desdén como "patitos", un apodo despectivo que hace referencia a los patrones y a la calidad de enseñanza supuestamente baja de esas escuelas.
Un trabajador de una de esas instituciones dijo que algunas de ellas suelen recurrir a la formación de un número exagerado de alumnos para aumentar así la cantidad de matrículas, es decir, los estudiantes son admitidos sin un historial académico adecuado y con casi ninguna preocupación de verlos formados.
Aunque el sector de educación privada haya creado una alternativa a las universidades públicas y proporcione una educación de calidad y económica para el mayor número posible de personas, parece evidente que la educación universitaria privada, por sí sola, no es la fórmula mágica para el aumento del número de alumnos matriculados en México.
Incluso con patrones mínimos, la calidad tiene su precio y está fuera del alcance de muchos. Eso, sin embargo, no menoscaba el valor de la contribución de esas escuelas. Sin embargo, ellas son sólo una de las vertientes de una estrategia de políticas públicas de múltiples frentes en el área de la educación que debe contar también con otras medidas complementarias:
• Lo más obvio, pero tal vez también más problemático dado su historial, consiste en que el Gobierno acelere la expansión de programas para garantizar a los estudiantes de baja renta con buena preparación su ingreso en la universidad. Es necesario que se haga especial hincapié en la ampliación de las ofertas en carreras universitarias demandas por el mercado de trabajo, evitando las ineficacias observadas en las escuelas técnicas.
• Otra estrategia sería la participación de instituciones privadas de mejor calidad en esta competencia ofreciendo versiones más accesibles y simplificadas de sus proposiciones de valor. Eso fue lo que hizo TEC de Monterrey en 2002 con la creación de la Universidad TecMilenio, que hoy cuenta con 33 campus en todo México. Al mismo tiempo, esas instituciones necesitarán estar atentas al valor de su marca cuando empiecen a estar presentes en el mercado más accesible.
• El Gobierno mexicano debería acelerar su política de instituciones privadas. Aunque hasta cierto punto la Constitución limite la actuación del Gobierno, éste debería esforzarse en crear incentivos prácticos y programas de transparencia que mostraran cuáles son las escuelas con un rendimiento y las estimulara a mejorar su calidad.
• Por último, el sector privado debería trabajar con el Gobierno en la financiación de soluciones que permitan un mayor acceso a las instituciones privadas. Este último concepto todavía no es muy popular en México, ya que el mercado continúa estando incómodo con la idea de conceder préstamos teniendo como garantía una renta futura.
Pero eso puede estar cambiando. La UNITEC convenció a un acreedor comercial, FINAI, para que suministrara préstamos a alumnos de UNITEC a una tasa de aproximadamente un 1% al mes, con tal de que haya un codeudor. Esa tasa será un factor más que ayude a los alumnos de baja renta a acceder a la enseñanza superior.
La educación es la herramienta de largo plazo más eficiente para cambiar la sociedad. Si los países en desarrollo y los emergentes quieren algún día entrar en el grupo selecto de naciones ricas, la educación tiene que ser su prioridad tanto en el sector público como privado. Desde el punto de vista empresarial, la oportunidad es enorme, pero es enorme también la responsabilidad que trae consigo.
Este artículo fue escrito por Normando Bezerra, Claudia Massei, Nils Schulze-Halberg y Tyler Stypinski, de la clase Lauder de 2012.