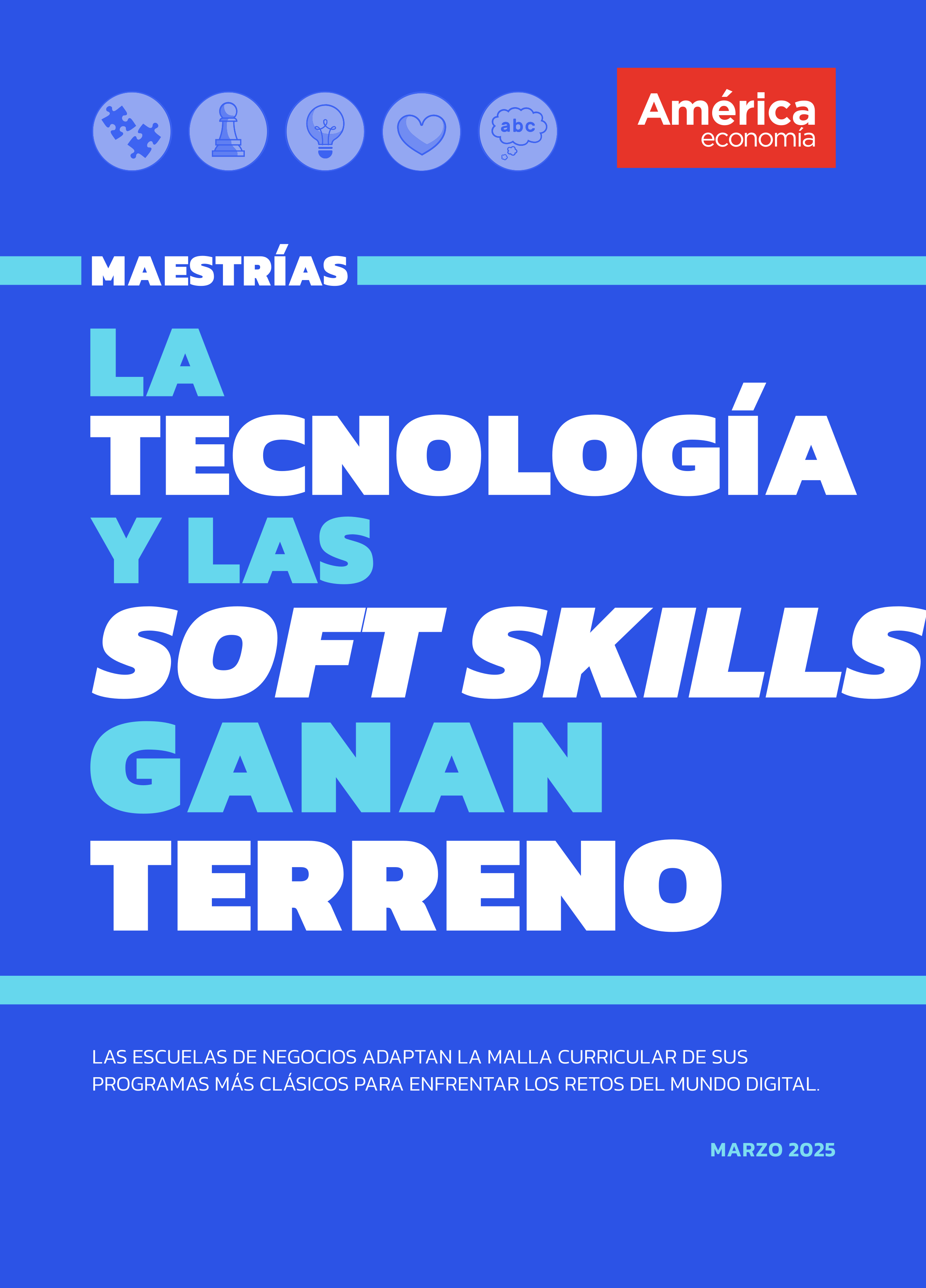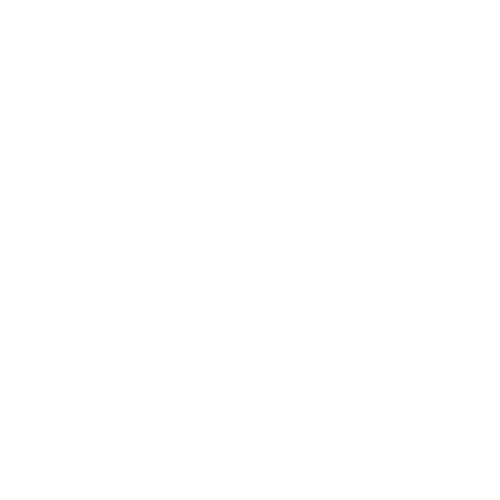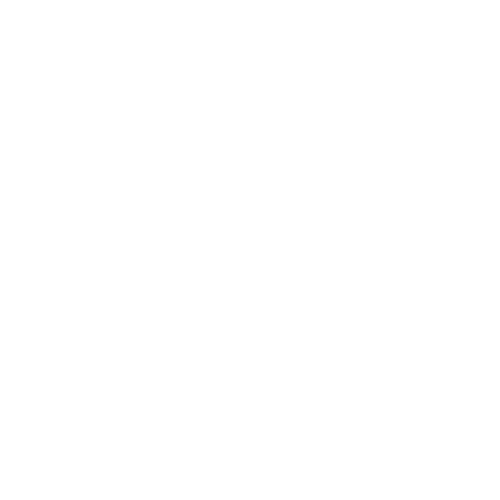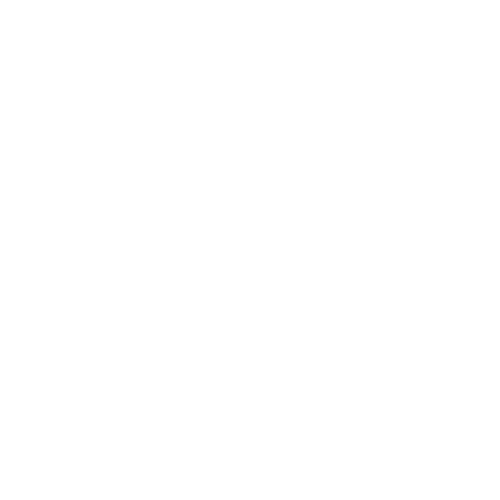Por Carlos Maldonado, profesor Facultad de Administración, Universidad del Rosario.
La crisis actual comenzó a comienzos del año 2000. Posteriormente, se agudizó con la quiebra de Lehman Brothers, y ulteriormente se alcanzó el nadir con la crisis financiera de 2009.
Cuando las cosas parecieran mejorar algo, hay voces bien fundamentadas que nos advierten que esperemos el próximo coletazo, a todas luces aún peor que los anteriores, con la próxima crisis de las tarjetas de crédito, primero en Estados Unidos y Canadá y luego, en el resto del mundo.
Esta crisis fue llamada originariamente el fracaso del capital especulativo; en otros momentos, una crisis de las subprime. Incluso fue llamada crisis financiera y, acaso, fiscal. Más recientemente se ha hablado de crisis económica.
En este estado de cosas, voces muy respetables desde las páginas del New York Times y del Finantial Times, por ejemplo, han llamado vehementemente la atención acerca de la responsabilidad de los economistas y de la economía frente a la crisis global. No son ya suficientes, en manera alguna, los estudios habituales acerca de periodización y determinación de ciclos de la economía y, por consiguiente, de las crisis. Desde la otra orilla, más recientemente, organismos tan respetables en la administración (ya sea entendida como Administration o como Management) como la EFMD o la propia Academy of Management, han sido interpeladas desde diversas fuentes acerca de la responsabilidad de la administración ante la crisis, y estos organismos han expresado con voz propia su preocupación al respecto. En un cuadro integral, no faltan las voces, algo menos enfáticas, de los contadores y contabilistas.
En el giro de los años 80 hacia los años 90, la Unesco, a través de diversos canales y escenarios produjo una nueva Clasificación Internacional de las Ciencias y las Disciplinas. Como resultado, se organizó un nuevo grupo (o subgrupo) hasta entonces nunca existente. Surgieron las "Ciencias Económicas, Administrativas y Contables" (CEAC) como una categoría propia y distinta de las clásicas "Ciencias Sociales", así como también distinta, a fortiori, de las "Humanidades" o de las "Ciencias Humanas".
El sentido de la nueva clasificación, que tuvo impacto en todos los procesos de organización del conocimiento en todos los países, era el de que este conjunto de ciencias (CEAC) tenía tanto un estatuto epistemológico propio, como, en consecuencia, un método y un objeto propio, distinto del de las ciencias sociales y las humanidades. Mientras que la mayor parte de los economistas, administradores y contadores no tuvieron mayor reparo al respecto y justificaron con argumentos múltiples esta nueva situación, una (pequeña) parte de economistas y administradores, principalmente, no han dejado de manifestar su preocupación: para los economistas en el sentido de que la economía es, manifiestamente, una ciencia social, y para los administradores, debido a que se omite el carácter interdisciplinar de la administración. Sin embargo, estas voces han permanecido siempre como minoritarias y marginales ante el gran continente de la economía y la administración.
La economía ha sido dramática y drásticamente llamada al orden a raíz de la crisis actual, y más recientemente el mismo llamado de atención ha recaído sobre la administración. Sin embargo, cada vez con mayor puntualización, los llamados de atención al sentido de la responsabilidad ética de la economía y la administración interpela radicalmente al fundamento mismo de la economía tanto como al de la administración. Esto quiere decir, un llamado al estatuto y a la fundamentación epistemológica misma, en la acepción al mismo tiempo más fuerte y amplio del término, de la economía y de la administración.
En la historia de la ciencia una situación semejante se vivió ya, específicamente a raíz de la Primera Guerra Mundial. En Alemania, los físicos fueron cuestionados teórica, social e institucionalmente, debido tanto a la propia guerra como a los resultados de la misma. Los historiadores de la ciencia han señalado que como consecuencia, la física se refugió en la mecánica cuántica, incorporó la noción de "incertidumbre" y desplegó conceptos como "no-localidad", "dualismo", y otros. Otras situaciones semejantes pueden ser mencionadas en el curso de la historia de la ciencia en el siglo XX.
Desde el punto de vista epistemológico la crisis consiste, sin lugar a dudas en la división de las ciencias, en la disciplinariedad, en fin, en el fraccionamiento de la organización del conocimiento. Esto puede apreciarse sin dificultad, justamente desde un doble punto de vista. De un lado, en las recusaciones mutuas que, abierta o implícitamente, se achacan economistas, administradores, financistas, políticos, en fin, tomadores de decisiones (públicas, privadas y/o ambas, y mixtas). De otra parte, en los llamados sinceros, acaso también desesperados, por consideraciones mucho más profundas, más integradoras, de mayor envergadura y alcance, abandonando las posturas eminentemente operativas y/o operacionales de la práctica de las ciencias y disciplinas.
Si algo ha quedado claro, para legos tanto como para conocedores, es que los economistas, los administradores y los contadores no hicieron suficientemente bien su trabajo. Debieron haber previsto lo imprevisible, por paradójico que sea o que parezca.
Sin embargo, en defensa de economistas, administradores y contadores cabe decir que lo que se les demanda tiene una falla estructural, a saber: se les reprocha ex post, debido precisamente a que se lleva a cabo una predicción retrospectiva. Así las cosas, economistas, administradores, contadores y financistas se equivocaron en efecto de bonne foi.
No obstante, las consecuencias han sido tan desastrosas, tan de vasto alcance y aún tan imprevisibles en el futuro previsible que la economía, las finanzas, la administración y la contaduría (y contabilidad) deben responder aún por su eticidad, en el sentido al mismo tiempo más amplio y fuerte de la palabra.
Una cosa es, a todas luces, evidente. Las crisis son cada vez más apretadas en el tiempo como si su ritmo fuera hiperbólico y no simplemente exponencial. Peor aún, las crisis se implican cada vez más unas a otras: crisis de confianza, crisis del medioambiente, crisis energética, crisis de los sistemas de seguridad social, etc.
Vivimos, manifiestamente un mundo diferente de suma cero, y en él la complejidad del mundo se implica recíproca y necesariamente con la complejidad y complejización de los modelos explicativos, de las tomas de decisión y de las acciones mismas, en cualquier escala y dimensión que se considere.
Así las cosas, se exige una transformación radical de doble filo: de un lado, de las ciencias y disciplinas entre sí a fin de, de otra parte, plantear sus relaciones con el mundo, con la naturaleza y con la sociedad en términos diferentes de cómo lo hicieron habitualmente y de como lo han venido haciendo hasta la fecha. El reto no es pequeño, el desafío es inescapable y las consecuencias son magníficas.
En contraste, las posibilidades y las oportunidades habrán de ser positivas e incluso colosales a largo plazo. La academia, el sector público, el sector privado y el tercer sector deben enfocar la mirada en esta dirección: ella apunta, ulteriormente, hacia las posibilidades de vida sobre el planeta, en los términos como lo hemos conocido hasta hoy, y en términos inimaginables hacia el futuro. Ya existen pasos que comienzan a darse en esta dirección.