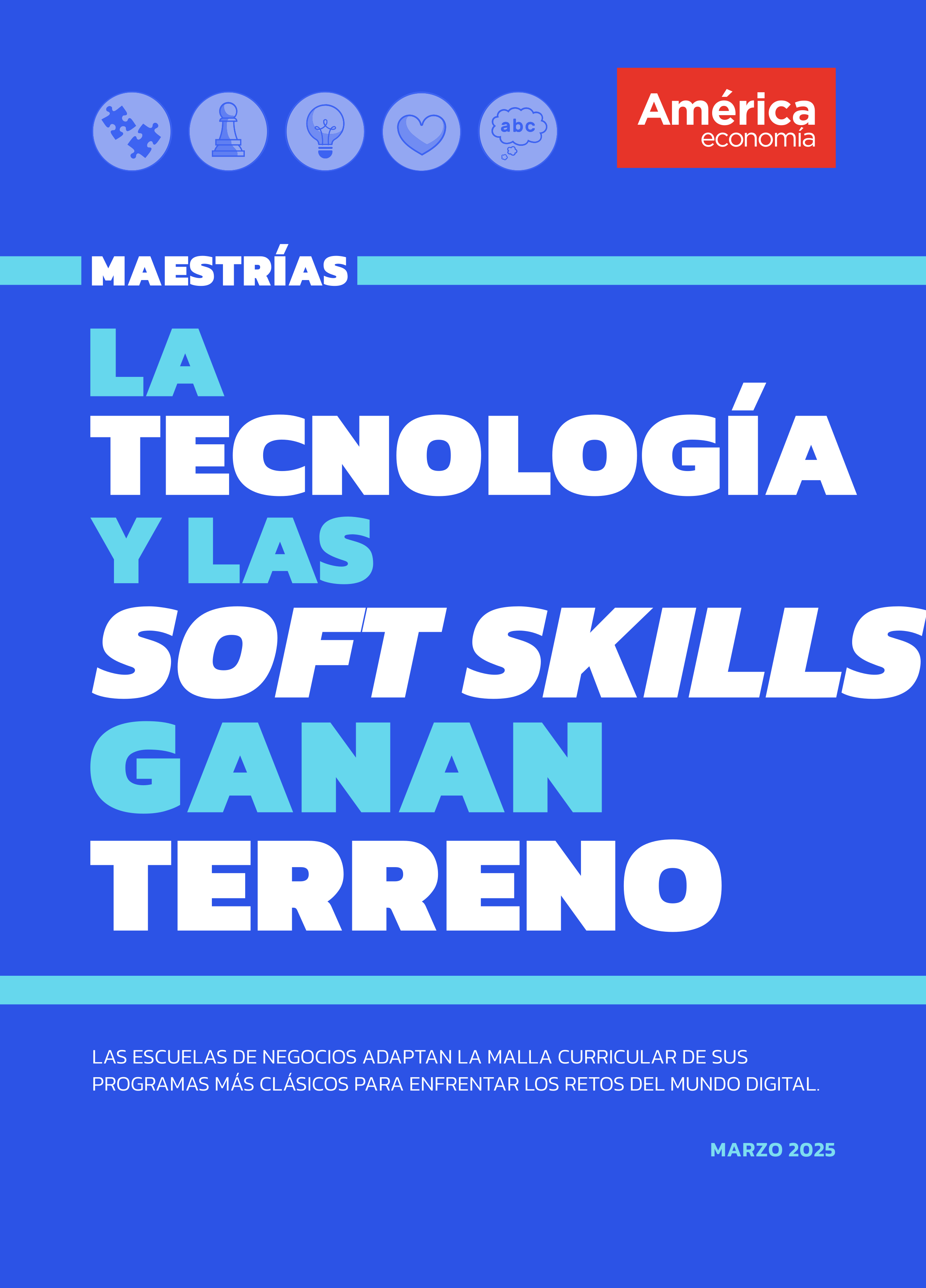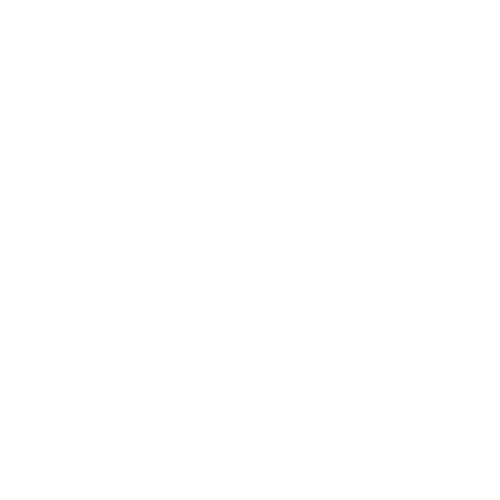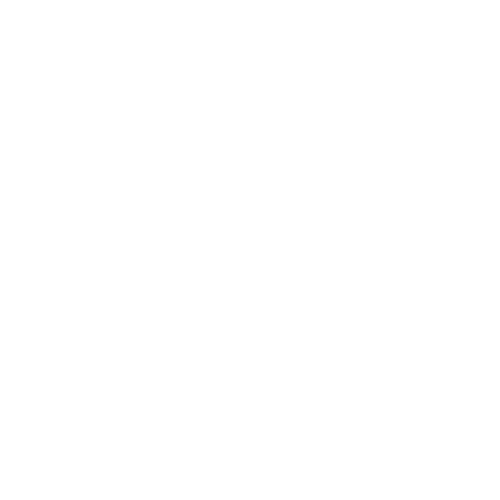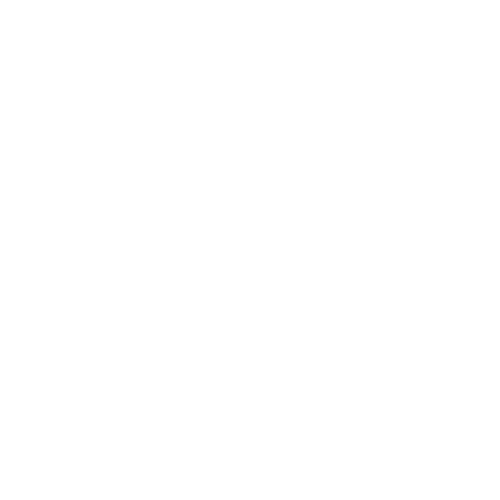En los últimos dos años se ha invertido US$1 millón en I+D en torno a baterías en el país, mientras que un solo programa estadounidense anunció hace poco US$120 millones.
Cada noche, alguno de los pocos autos eléctricos que hay en Santiago va a enchufarse por un rato a uno de los siete puntos de carga que ha instalado Chilectra en la capital chilena. La distribuidora sabe que estos vehículos serán cada vez más. Por eso planea instalar 20 puntos más de recarga en hoteles, oficinas y proyectos residenciales este año. “En 2020 al menos 10% del parque automotor será eléctrico en las principales ciudades”, dice Jean Paul Zalaquett, gerente de innovación de la distribuidora.
Lo que no saben los dueños de esos autos es que el carbonato de litio con que están fabricadas sus baterías (además de las de tablets, smartphones y cualquier gadget portátil) proviene también de suelos chilenos. Según estudios recogidos por Cochilco, el país tiene cerca del 23% de las reservas del metal, las mayores del mundo. Si se suman Argentina y Bolivia, superan el 50%.
Chile produce cerca del 40% de las 140.000 toneladas de carbonato de litio que se venden en el mundo, un mercado de US$800 millones. Pero el boom de los autos eléctricos multiplicará el negocio por varias veces en los próximos años. Se espera que de aquí a 2030 alcance las 400.000 toneladas, según proyecciones de la consultora Signumbox. “Ya en los últimos diez años ha crecido entre 5% y 7% básicamente por baterías para autos”, dice Daniela Desormeaux, gerente general de la empresa.
El problema es que Chile corre el riesgo de quedarse atrás en una industria en que ha sido líder. El litio fue declarado un material estratégico en el código minero de fines de los 70 por sus posibilidades en la fisión nuclear, por lo que el Estado no puede entregar una concesión para su explotación desde esa fecha, sino que debe dar contratos especiales de operación, un sistema bastante más complicado. El resultado: él único lugar en explotación en Chile es el salar de Atacama, y las empresas productoras son dos: la chilena SQM (que produce el 24% del litio del mundo) y la alemana Chemetall (16%). Ambas arriendan el salar al Estado.
El resto de los países con recursos avanza más rápido en el desarrollo de proyectos. Mientras en Argentina hay cerca de 15 proyectos, en Chile se cuentan con los dedos de una mano. Y las reservas de esos países pueden ser mayores. “El salar de Uyuni, en Bolivia, es bastante más grande que el de Atacama y tiene buenas leyes. Y la cantidad de salares inexplorados que tiene Argentina, nos la quisiéramos nosotros”, dice Roberto Mallea, experto del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM).
Debido al largo camino legislativo que implica darle concesibilidad al lito, el gobierno decidió hace unos meses abrir una nueva licitación para que privados puedan explotar litio en otros lugares, aún no definidos, a través de un Contrato Especial de Operación (CEOL), muy parecido al que tienen SQM y Chemetall y a los que se entregan para la explotación de hidrocarburos. “Tenemos 1.500 años de litio y debemos ser más competitivos (como país) para participar en el mercado mundial”, dice Pablo Wagner, subsecretario de Minería. “Antes Chile tenía el 50% de participación, ahora vamos en el 41%, y, si nada hacemos, vamos a caer al 20%”.
La idea del gobierno puede resultar, pero sólo si se hacen varias licitaciones más en el futuro. Las 100.000 toneladas que permitirá explotar el nuevo CEOL en 20 años parecen pocas al lado de la cuota de 180.000 de SQM y de 200.000 de Chemetall. Más aún si se considera que ambas ya han pedido a la Corfo modificar sus contratos para ampliar el límite de producción.
Además, falta conocer bien las bases. Hasta ahora, el criterio que ha planteado el gobierno es el precio. “Vamos a ver la calidad económica y entre los que califiquen, va a ganar aquel que ofrezca un mejor precio por el derecho a explotar”, dice Wagner, explicando que la carga tributaria para la empresa va a ser de alrededor de 50% -incluyendo royalty y tributos-, lo que se valoriza en cerca de US$350 millones en los 20 años.
Pero para algunos ese criterio merece dudas: Mallea dice que será clave en qué medida se evalúe la tecnología a usar, ya que hay algunos métodos de producción más costosos, pero mejores, porque permiten aprovechar mejor el agua, por ejemplo, elemento crítico en el norte de Chile.
Los interesados. Para operar un CEOL, cualquier empresa necesita tener pertenencias mineras. La empresa de capitales chilenos, estadounidenses y coreanos Li3 Energy las tiene sobre una parte del salar de Maricunga. Hasta ahora han invertido US$8 millones en exploración y van a participar en la licitación. “Tenemos un proyecto y somos los únicos que avanzamos en Chile con esta rapidez”, dice el peruano Luis Sáenz, CEO de la compañía, desde Corea. “En la medida que se establezcan los procedimientos de la licitación de los CEOL, la compañía evaluará su participación de acuerdo a su estrategia de negocio y al comportamiento de los mercados”, dijo SQM en una respuesta por escrito a AméricaEconomía.
También hay compañías que tomaron pertenencias antes de la promulgación del código y no necesitan un CEOL, porque la prohibición de concesionar el metal no es retroactiva. Es el caso de Codelco, que tiene pertenencias sobre el salar de Pedernales, y de la estadounidense Simbalik, con pertenencias sobre el salar de Maricunga. A ellas les basta sólo una aprobación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) para explotar litio, y Simbalik ya tiene una por 50.000 toneladas. La estatal ha dicho que por ahora la explotación del metal no le es rentable.
Más allá de la licitación, la esperanza es que Chile desarrolle tecnología para competir con productos de mayor valor agregado, como hidróxido de litio y cátodos de litio, bastante más sofisticados y caros que el carbonato de litio y que también se demandan en baterías.
Algunos avanzan. La coreana POSCO, una de las dueñas de Li3 Energy, tiene la tecnología para hacerlo, y SQM se unió a SCL y la japonesa Marubeni para formar el Centro de Innovación de Litio, bajo el alero de la Universidad de Chile. Jaime Alée, su director, tiene un sueño mayor: desarrollar una industria en torno a las baterías. “Una batería de litio para un vehículo eléctrico vale US$20.000. El aporte de Chile es de apenas US$40”, dice. “Para 2015, la industria del litio estará en los US$1.000 millones; la de baterías será de US$ 25.000”.