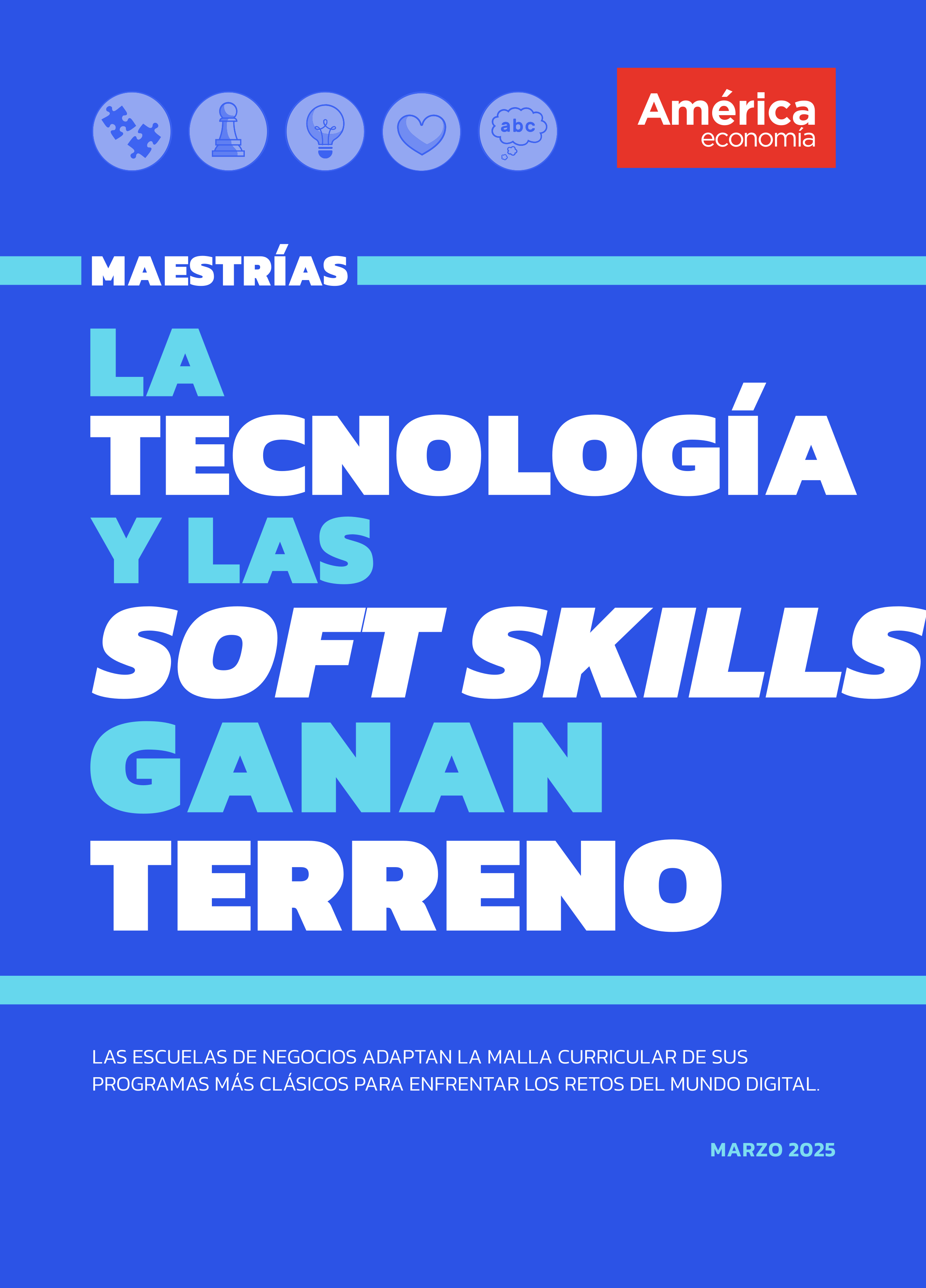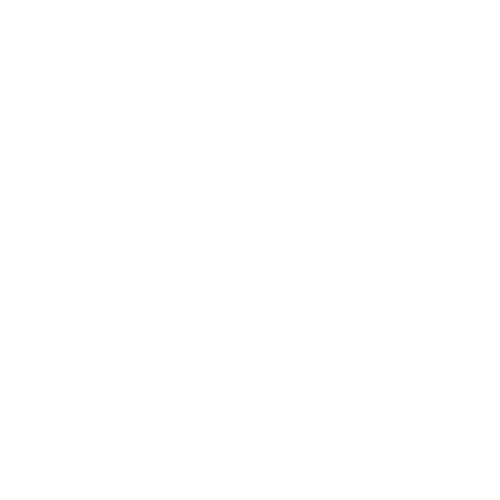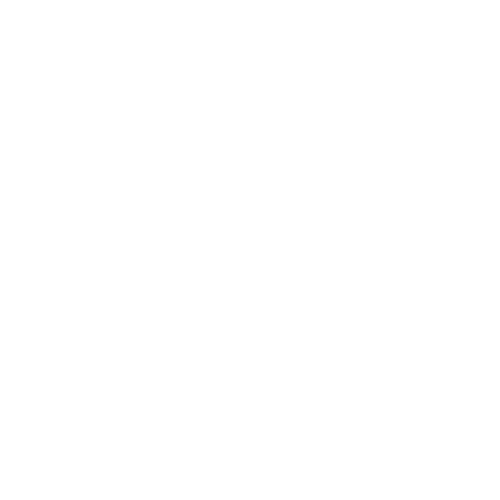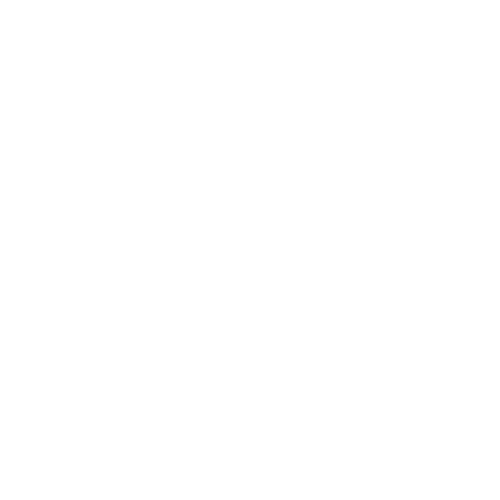Según Hans Morgenthau (fundador del realismo contemporáneo, teoría de las relaciones internacionales predominante durante la Guerra Fría), “La política, como la sociedad en general, es gobernada por leyes objetivas que tienen su raíz en la naturaleza humana”. Añadía que, en lo que a la política internacional se refiere, había que suponer que los Estados persiguen su propio interés, definido en términos de poder (no sólo porque el poder podía ser un fin en sí mismo, sino además porque era un medio indispensable para conseguir cualquier otro fin).
Lo anterior llevó a feministas como Ann Tickner a preguntarse algo elemental: ¿son conceptos como los de “violencia”, “amenaza”, o “disuasión”, parte de la experiencia cotidiana de la persona promedio?, ¿o son más bien conceptos asociados a nuestra comprensión habitual de la identidad masculina, y en lo esencial parte del oficio de hombres que ejercen poder político? La denominada “Teoría del Dominó” fue un ejemplo de esa confusión entre la naturaleza de las cosas, y los deseos y temores de individuos poderosos. Frente a la objeción según la cual Vietnam no ameritaba la presencia masiva de tropas estadounidenses, el presidente Eisenhower apeló a la analogía de unas fichas de dominó puestas en fila: al derribar la primera, uno tiene la certeza de que todas las demás habrán de caer. Luego entonces, añadía, si cae Vietnam cae Indochina. Luego caerían Birmania, Tailandia, la península malaya e Indonesia. Y así sucesivamente hasta poner en riesgo a Australia y Japón. Por ende, Eisenhower concluía que aunque Vietnam no es importante en sí misma, “las posibles consecuencias de dicha pérdida para el mundo libre son simplemente incalculables”. No se trataba en realidad de una “Teoría”, dado que no establecía ningún mecanismo causal (más allá de una analogía discutible con la física). Pero fue el argumento esgrimido para escalar la presencia militar estadounidense en Vietnam. Dos décadas y tres millones de muertes después, ese argumento demostró ser equivocado. La “caída” de Vietnam no tuvo mayores repercusiones fuera de Indochina, y lejos de ser la amenaza monolítica que habría de poner en marcha la secuencia, el movimiento comunista mostraba múltiples fisuras: Vietnam invadía Camboya, mientras que China invadía Vietnam.
Paradójicamente fue Morgenthau quien advirtió con antelación del error. Lo cual llevó al presidente Lyndon Johnson a cambiar de argumento para justificar la presencia militar en Vietnam: con o sin argumentos, los Estados Unidos ya estaban involucrados en la guerra, y su credibilidad estaba en juego. Si no protegían a sus aliados de Vietnam del Sur, ¿por qué sus demás aliados (por ejemplo, Japón), habrían de confiar en las garantías de seguridad que ofrecían los Estados Unidos? Nuevamente fue Hans Morgenthau quien dio una respuesta elemental. En primer lugar, Japón seguiría confiando en las garantías de seguridad de los Estados Unidos porque, a diferencia de Vietnam, era la tercera economía del mundo. En segundo lugar, Japón contaba con una fuerza convencional bastante mayor que la de Vietnam, y los Estados Unidos estaba dispuesto a extender su protección nuclear sobre Japón para evitar que intentara convertirse en una potencia nuclear, prescindiendo de las bases militares estadounidenses.
Esa respuesta podría hacerse extensiva a las críticas por la presunta “debilidad” de Obama en Siria: trazó una “Línea Roja”, amenazó al régimen sirio con “graves consecuencias” si la transponía, y este la transpuso sin ser bombardeado. ¿Qué credibilidad podrían tener a partir de ahora las amenazas del gobierno estadounidense? Como diría Morgenthau, la credibilidad de una amenaza depende de la naturaleza de los intereses en cuestión, y del costo probable de cumplir con ella. Es decir, lo que un Estado haga o deje de hacer en determinadas circunstancias revela poco sobre lo que cabría esperar que haga en circunstancias diferentes. Y si el potencial rival es un actor racional (supuesto habitual en el realismo), entenderá que situaciones diferentes ameritan respuestas diferentes. Por lo demás, los objetivos declarados de un eventual ataque era disuadir (a Siria, pero también a Irán y Corea del Norte), de emplear armas químicas, y degradar la capacidad del régimen sirio para emplear esas armas en el futuro. Siendo así, esos objetivos pueden ser alcanzados de manera más eficaz y a un costo menor (sobre todo en vidas humanas), a través de la ejecución de la resolución de Naciones Unidas que obliga al régimen sirio a desmantelar todos sus arsenales de armas químicas (y la experiencia previa de Libia e Irak demuestra que, bajo presión, eso es posible).
De cualquier modo, es virtualmente imposible saber con certeza como un eventual interlocutor (por muy racional que sea), habrá de interpretar nuestros actos. Robert Jervis brinda el ejemplo de un coronel francés durante la Segunda Guerra Mundial que espiaba a Gran Bretaña en favor de Alemania. Al descubrirlo, los británicos comenzaron a enviar información errada a los alemanes través de él. Los alemanes lograron percatarse de eso, y dejaron de conceder credibilidad a la información proporcionada por el espía. Al darse cuenta de ello, los británicos comenzaron a enviar información real, como que la invasión de Normandía sería a inicios de Junio. Por suerte ese fue el fin de la historia, ¿pero qué habría pasado si los alemanes hubieran conocido todo lo que sabían los británicos? El punto es que no hay cómo saber con certeza cuántas rondas de ese tipo de interacción estratégica habrán de producirse, porque no existe un criterio lógico que nos indique dónde deberíamos detenernos.
En buen romance, tal vez el dilema en torno a la credibilidad de las amenazas sea menos acuciante para las relaciones de seguridad entre los Estados que para las broncas de cantina.