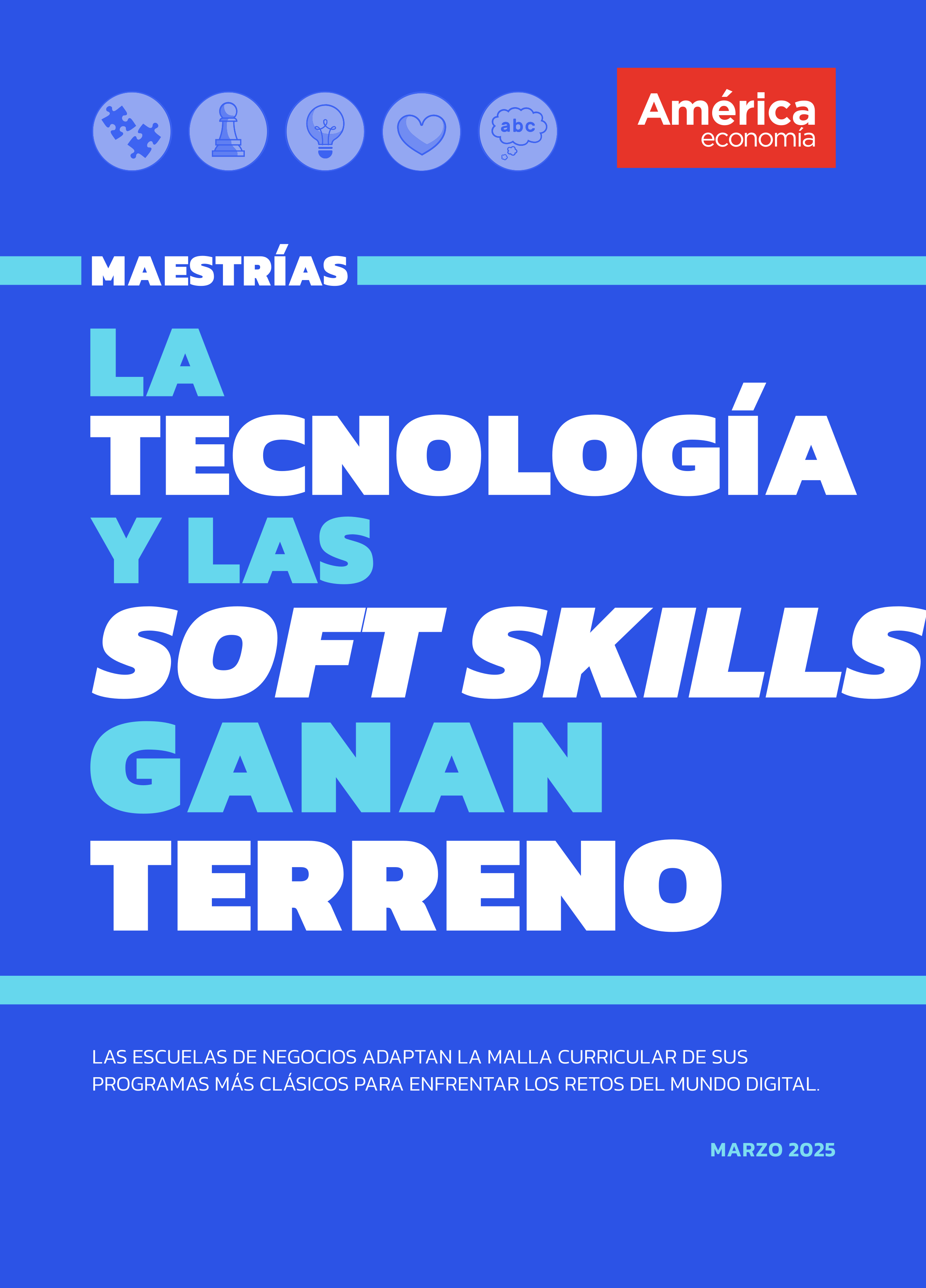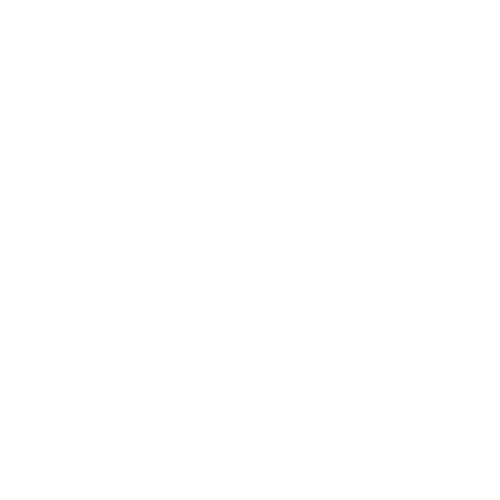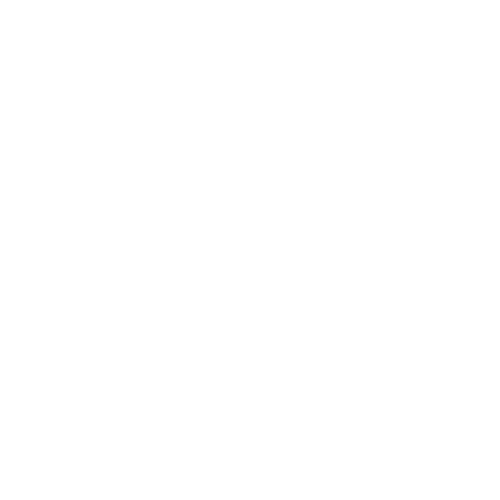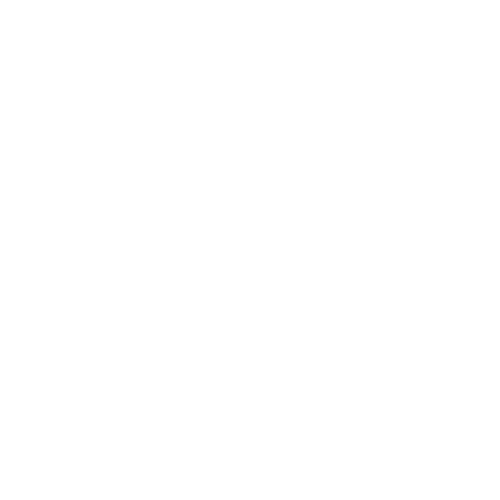En julio debería emitirse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en torno al diferendo marítimo entre Chile y Perú. Dado que el fallo inmediatamente anterior fue (en parte) un diferendo marítimo entre países latinoamericanos (V., Colombia y Nicaragua), ¿qué lecciones podríamos derivar de esa experiencia para el caso de Chile y Perú?
Pese a las diferencias entre ambos casos (la principal es que el diferendo entre Colombia y Nicaragua involucraba también una controversia sobre soberanía terrestre), existen algunas similitudes. Colombia alegaba que existía un tratado de 1928 que fijó la frontera marítima en el meridiano 82, como Chile alega que existe un tratado de 1952 que traza la frontera marítima con el Perú en un paralelo. Nicaragua (al igual que Perú) negaba que ese tratado estableciera un límite marítimo. Consecuente con su interpretación, Colombia planteó una excepción preliminar, según la cual la CIJ no era competente en la materia porque existía ya un tratado de límites entre las partes. En diciembre de 2007 la CIJ desestimó esa excepción preliminar (no sería por ende casual que la demanda peruana fuera presentada en enero de 2008).
Esa decisión de la Corte constituyó una primera derrota para Colombia, y el hecho de que sus implicaciones no fueran objeto de mayor escrutinio público sería una razón clave por la cual la mayoría de los colombianos tenía expectativas poco realistas respecto al fallo final. En Perú (a diferencia de Chile) no existió mayor debate público sobre el proceso ante la CIJ, y la virtual unanimidad entre los analistas podría haber inducido expectativas maximalistas, las cuales harían que una victoria parcial (por ejemplo, obtener el triángulo exterior, equivalente a unos 28,000 kilómetros cuadrados) sea percibida como una derrota. Esto es particularmente relevante si se toma en consideración que los fallos de la CIJ en temas limítrofes virtualmente nunca conceden a una de las partes el íntegro de sus demandas.
Al igual que en el caso del diferendo entre Colombia y Nicaragua, el que tiene a Chile y Perú como protagonistas, involucra más de un tema en controversia. De la reacción colombiana ante el fallo de la CIJ, deriva otra lección: hay que escuchar todo el fallo antes de cantar victoria. Dado que el fallo de la CIJ se pronunció primero sobre el tema terrestre (reconociendo a Colombia soberanía sobre islas y cayos), llevó a una celebración prematura, la cual se tornó en una profunda decepción cuando se leyó la parte concerniente a la soberanía marítima.
Ese fallo ratificó además un precedente medular establecido por la propia Corte: al ser un límite marítimo permanente un tema de la mayor importancia, la evidencia de un acuerdo tácito debe ser convincente, y este no puede ser fácilmente presumido. Lo cual indica que la carga de la prueba recaía sobre Colombia y Chile, no sobre Nicaragua y Perú. En ausencia de un límite marítimo, el fallo aplicó el principio de equidistancia como criterio de delimitación (con modificaciones, dada la presencia de islas y cayos), tal como demanda ahora Perú. Y lo hizo invocando la Convención sobre el Derecho del Mar, pese a que Colombia no forma parte de ella (como tampoco lo hace Perú). El fallo además desestimó el argumento colombiano (similar al que plantea Chile), según el cual su prolongado control de facto sobre la zona marítima en controversia, al no haber sido desafiado por Nicaragua (como tampoco lo hizo Perú), demostraría el reconocimiento por parte de ese país de la existencia de una frontera marítima (y cabría recordar que Colombia ejerció ese tipo de control 28 años más de los que lo ejerció Chile). El punto no es por ende que las expectativas que prevalecen en Perú carezcan de asidero, es más bien que la jurisprudencia de la CIJ sugiere la conveniencia de proceder con cautela.
En ambos casos la parte más poderosa en lo militar (Colombia y Chile, respectivamente) es la que controla de hecho el espacio en controversia. Eso es relevante por lo que en psicología se denomina “Endowment Effect”: es bastante más fácil renunciar a una aspiración (en los casos de Nicaragua y Perú) que a una posesión efectiva, porque esta genera en quien la ejerce la convicción de que le asiste un derecho de propiedad (o, en este caso, de soberanía). Bajo esas circunstancias, redundaría en favor de sus contrapartes (es decir, Nicaragua y Perú) prescindir de triunfalismos ante un fallo favorable, y hacer todo lo que esté a su alcance (dentro del derecho internacional) para facilitar su acatamiento.
Existe un último factor a tener en cuenta. Hasta donde sé, no existe precedente de un desacato formal ante un fallo de la CIJ en materia limítrofe (Colombia, pese a sus estentóreos alegatos, no dio aún ese paso). Pero eso no implica que esos fallos se implementen de inmediato (como exige el derecho internacional). En la práctica, por razones de diversa índole, la implementación puede tomar años. Lo cual requiere paciencia para vivir por un tiempo en el limbo político que media entre el acatamiento inmediato, y el desacato explícito.