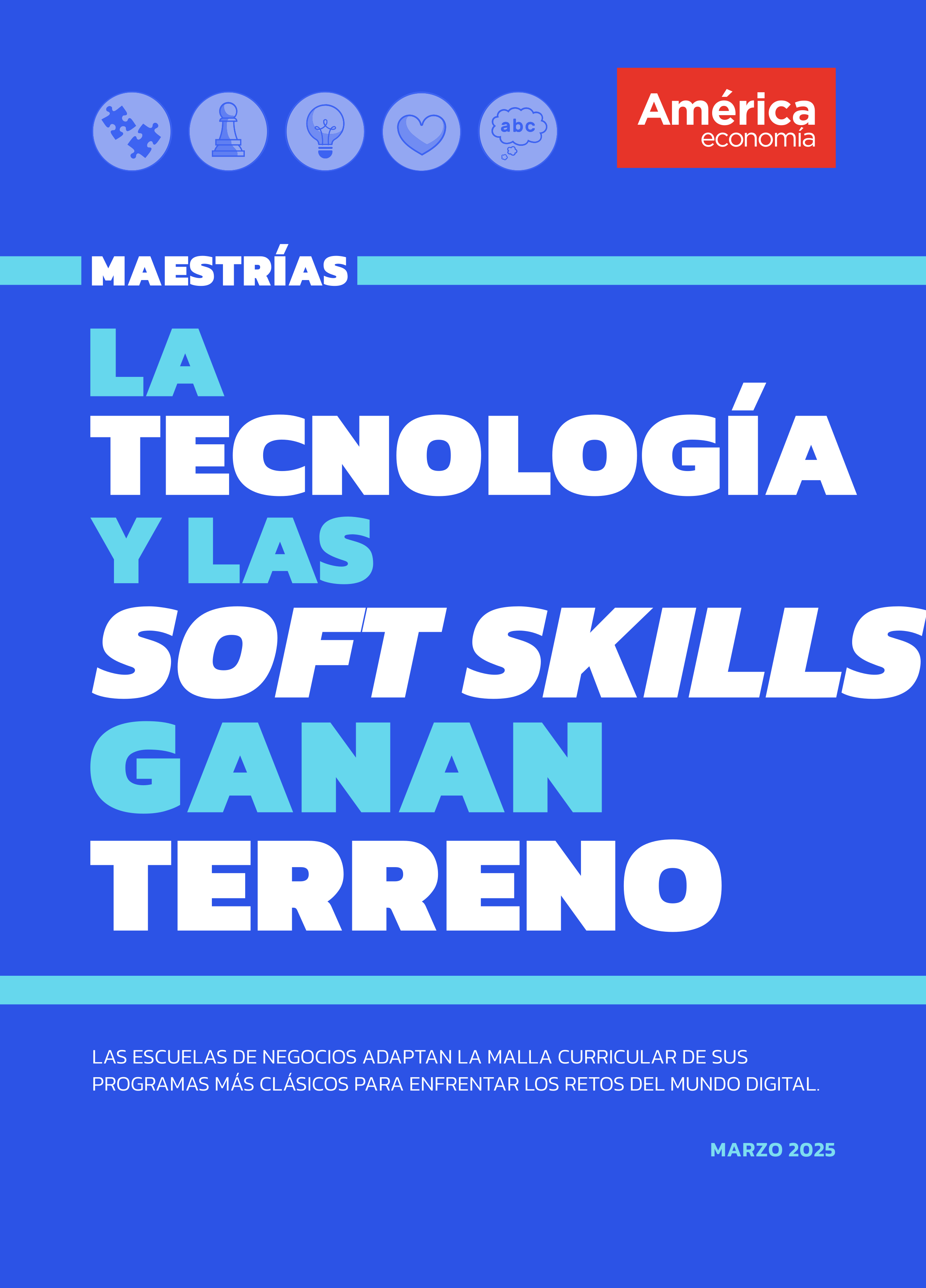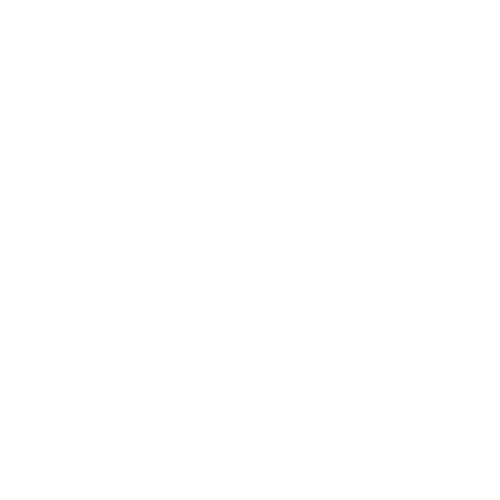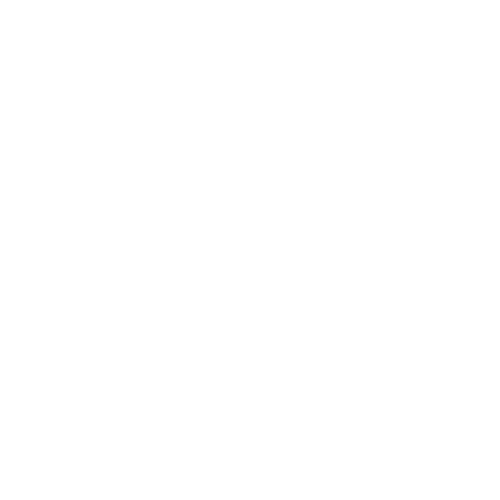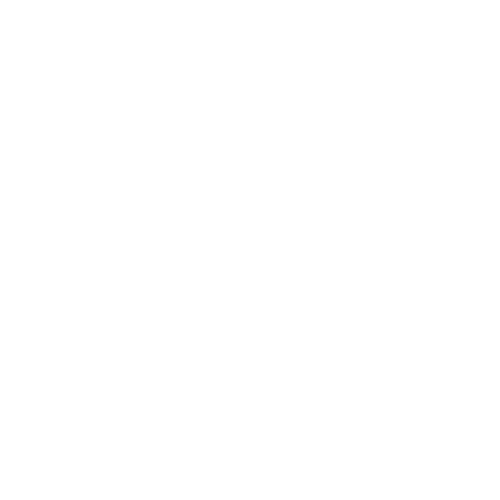El lábaro mexicano tiene en medio un cuño distintivo que me cautiva: un águila arriba de un nopal devorando una serpiente. La leyenda fundacional que se nos cuenta desde niños dice que los aztecas encontrarían el lugar donde vivir para siempre cuando vieran esa escena que se describe poéticamente en el escudo nacional. Y lo tomamos tan en serio que ahora, al principio del siglo XXI, aquí estamos viviendo amontonados como 20 millones de mexicas, en esto que se llama el Valle de México y sus zonas colindantes. Esa fue posiblemente alguna vez “la región más transparente del aire”, que describiera el joven Carlos Fuentes en una de sus novelas memorables; pero ya no es más eso y quizá ni lo volverá a ser.
Sospecho que pronto tendremos que inventar algo que actualice el escudo nacional, pues hay un movimiento migratorio mexica de los últimos años, el que va del sur hacia el norte, en sentido opuesto al que se dio hace varios siglos. Los datos demográficos recientes que dan cuenta del nuevo rumbo de nuestras “huestes trashumantes” (como diría con dejo dramático el Prof. Marx) son aparentemente claras, y tal vez ya tengan la atención debida de los gobiernos y parlamentos de ambos lados del río Bravo.
Algunos datos relevantes sobre este asunto del nomadismo internacional en América del Norte, para entrar en calor y darle a éste una cierta dimensión mínima, son las siguientes:
• En la escala mundial México tenía en 2010 el mayor número de migrantes, casi 12 millones. Tal emigración está muy por arriba de la que registraron por separado naciones tan pobladas como India, Rusia y China, por ejemplo.
Somos expulsores netos de mano de obra y esa es una tablita de salvación del capitalismo mexica, donde la geopolítica y la integración económica con Estados Unidos (EU) ayudan mucho a sobrevivir.
• En ese mismo año los mexicanos se convirtieron en EU en la población inmigrante más importante: casi un 30 porciento del total, y el 3,8% de la población total de esa nación vecina. Esa clase de cifras son quizá las que le ponen los pelos de punta a los ideólogos de la derecha norteamericana: los “brownies guadalupanos” al acecho de la América “w.a.s.p.” (blanca, anglosajona y protestante).
• Estos datos reflejan el elevado flujo anual promedio de los mexicanos que salieron rumbo al norte en los últimos 20 años. En los noventa del siglo pasado fue de casi medio millón y en la primera década de este siglo bajó hasta un cuarto de millón, cifra todavía elevada. Digamos que esto es uno de los saldosindirectos del neoliberalismo económico mexica.
• De modo que el drenaje demográfico que genera la migración mexicana nos lleva a una cifra asombrosa: los mexicanos “de allá” representan ya el 10,4% de la población actual de México. Tal emigración es un reflejo amargo de un crecimiento económico mediocre y, por lo tanto, de una oferta laboral contraída que sólo absorbe muy parcialmente, sobre todo, a los millones de jóvenes que tiene el país.
• Entre 1990 y 2006 se calcula que salieron al “otro lado” 7,2 millones de hombres y mujeres en busca del “american dream”. Así, para 2011 los inmigrantes mexicanos en EU eran 11,6 millones, cifra un poco menor que la de 2010, de 11,7 millones; esta leve tendencia a la baja expresa el menor flujo anual migratorio observado en los últimos cinco años.
• Los inmigrantes indocumentados de México están inventariados por las autoridades migratorias norteamericanas, así sea de forma aproximada. En enero de 2008 la cifra fue de 7 millones; para 2011 este renglón llegó a 6,8 millones. Esta fuerza de trabajo ha reanimado la competitividad de algunos sectores económicos de EU, dada la evidente baratura de lo salarios pagados y las nulas prestaciones que marcan a esta ingente masa que legalmente vive en la cuerda floja.
No son del todo sorprendentes estos datos escuetos de estos movimientos poblacionales mexicas hacia EE.UU. La monumental desigualdad económica entre los dos países es el eje de estos fenómenos demográficos, sin soslayar, por supuesto, una fatal realidad geopolítica: la extensa frontera compartida entre ambos países (3.000 kilómetros aproximadamente) y su pertenencia, junto con Canadá, a una zona de libre comercio que desde 1994 que buscó la mayor integración comercial y financiera de los tres, dejando prácticamente olvidada (entre otras cosas) el peliagudo tema de la movilidad laboral en el TLCAN, que es y será candente por muchos años más.
No son menores un par de hechos que también gravitan en el saldo migratorio de tres décadas descrito: la concordancia de los ciclos industriales de los dos países y la mediocridad del crecimiento económico mexicano de los últimos 30 años, teniendo de por medio varios episodios recesivos con fuertes sacudidas inflacionarias y devaluaciones que causaron estragos en la distribución del ingreso y, por ende, que fabricaron pobres y pobreza de forma masiva e inmediata.
Si el desarrollo restringido de la oferta de empleos mexicanos es el primer indicio del fracaso de modelo económico dominante, no hay la menor duda de que sus manifestaciones más desafiantes están a la vista desde hace rato: un alto desempleo, un inconveniente subempleo, salarios de bajo poder adquisitivo y, ojo, bajos niveles de escolaridad y capacitación de la mano de obra doméstica. Este último elemento, por cierto, se lo llevan la mayoría de los migrantes y allá en EU se convierte en una rémora que impide que se ubiquen en las buenas posiciones ocupacionales. Su vulnerabilidad, por eso mismo, es inevitable y frustrante en muchas dimensiones.
Pero los ritmos de los flujos migratorios en Norteamérica de las últimas dos décadas no tienen su explicación única en las dificultades económicas de México. El modelo económico norteamericano demanda normalmente fuerza de trabajo como la que llega con los inmigrantes mexicanos, excepto en las fases de contracción y crisis productiva, lo cual es absolutamente normal. Esto evidencia que nuestra nación vecina tiene que aceptar en sus leyes migratorias esta realidad estructural, de naturaleza laboral y demográfica.
Así, se ha observado que la pérdida de dinamismo de la economía norteamericana, acentuada por la Gran Recesión 2008-2009, ha generado en los últimos cinco años un dique a la migración mexicana, que ha jugado un papel catalizador de este fenómeno el endurecimiento de la política migratoria tanto de Bush como de Obama. Una expresión humillante para México de esta política es el kilométrico muro que se construye lentamente, pero sin pausa, entre los dos países vecinos y aliados (sic).
Hay un factor nuevo y sorprendente en tales movimientos migratorios: las mujeres mexicanas parece que tienen más oportunidades y facilidades para irse metiendo más y poco a poco en la estructura laboral norteamericana, sin dejar de ser aún minoría frente a la migración masculina. Vale señalar enfáticamente que el empleo de las mujeres inmigrantes ha evolucionado mucho mejor en los últimos cuatro años que el de los hombres. En lo que va de este año el empleo de las mujeres mexicanas inmigrantes se ubicó 6,2 puntos porcentuales por encima del nivel de 2007, mientras que el de varones quedó con 13,1 puntos porcentuales menos.
Sin embargo, los ingresos anuales promedio de las mujeres son más bajos que la delos hombres. Su condición de género (que conlleva obviamente una discriminación sexual), así como también su baja escolaridad, están detrás de esta situación desalentadora.Tal historia laboral de las mujeres se repite también allá, al otro lado del Río Bravo.
¿En qué sectores se ubican hoy nuestros paisanos en la economía estadounidense? ¿Cuál es su situación socioeconómica respecto a migrantes de otras nacionalidades?
Las respuestas descifradas a estas dos cuestiones tienen una clave: una y otra cosa están íntimamente relacionadas, pues los limitados niveles de escolaridad y las escasas aptitudes profesionales del paisanaje definen de antemano su ubicación en el mercado de trabajo, y no precisamente para su bienestar.
En 2012 los migrantes de origen mexicano -presumiblemente indocumentados la gran mayoría- se ubicaban en un 54% en actividades económicas con pocas exigencias de escolaridad y con aptitudes laborales elementales: agricultura, minería, construcción, manufacturas (en procesos simples) y en servicios alimentarios, recreativos y de hospedaje. El efecto ingreso de lo anterior es totalmente previsible si el 59% no tiene completo el nivel de estudios secundarios: sus ingresos anuales, tanto de hombre como de mujeres, son los más bajos entre los migrantes nacidos en otras partes del mundo. Solamente quedamos mejor en comparación con los migrantes centroamericanos. Destaco un dato sobre esta cuestión: los ingresos anuales promedio de nuestros paisanos varones en 2011 fueron apenas un 36% de los que tuvieron los migrantes de origen europeo y el 43% de los de origen asiático.
Un dato que es congruente con lo anterior es que hay un mayor porcentaje de inmigrantes mexicanos que viven por debajo de la línea de pobreza respecto al que es observado en los inmigrantes de otras latitudes.
¿Qué conclusiones generales podemos sacar hasta aquí de la situación reciente de la migración mexicana en Estados Unidos, según datos de 2011-2012?
• Está en declive gradual desde el último quinquenio, sin dejar de ser todavía una mayoría absoluta (11,7 millones) y relativa (29%) en el total de migrantes en EE.UU. (40,4 millones). Las nuevas proyecciones de las autoridades migratorias norteamericanas en ese punto confirman esta tendencia declinante.
• La posición relativa de los paisanos es inestable y empobrecedora por tener los ingresos más bajos frente a migrantes de otras naciones (excluyendo a los centroamericanos), dado sus bajos nivel de escolaridad y por contar en general sólo con competencias laborales básicas, situación que se agrava por que la mayoría está indocumentada, en plena ilegalidad .
• La tendencia declinante de la oleada de los nómadas mexicas a EE.UU. se traducirá en menores ingresos de divisas al país por concepto de remesas, lo cual ya comenzó a verse con cierta persistencia del 2008 a la fecha, sin dejar de considerar el implacable debilitamiento coyuntural del empleo que causó la Gran Recesión 2008-2009.
Al revisar a través de cifras agregadas la situación de millones de seres humanos nómadas, invariablemente en una situación riesgosa y vulnerable, no debe de perderse de vista que hay infinidad de lacerantes problemas, personales y familiares, que están detrás de cada uno de ellos. Cada migrante casi siempre está marcado con historias de vida llenas de infortunio.
Los migrantes son personas desarraigadas de sus lugares de origen por circunstancias difíciles e insostenibles que tienen que ser protegidos por las leyes de los países de donde salen, de los países a donde llegan y de los países por donde pasan o transitan.
Esa es una tarea social y política innegable que las democracias deben asumir sin condiciones ni regateos.
La reforma migratoria que hoy se discute en el Congreso norteamericano podría cambiarle, quizá para bien, el presente y el futuro a millones de trabajadores indocumentados de orígenes diversos. Lo que está en juego es el reconocimiento de una situación laboral y legal que les permita salir a muchos de ellos de una suerte de clandestinidad ignominiosa. Esos hombres y esas mujeres merecen las oportunidades y las libertades que acompañan el bienestar y la seguridad.